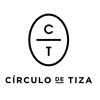Extracto del medio de comunicación
Aquellos monstruos de Darwin

‘Las encantadas. Derivas por Galápagos’ recupera el primer texto del naturalista británico sobre estas islas
Antes de convertirse en uno de los hombres de ciencia más influyentes de la historia, y en la figura a la que hacen referencia unos galardones que en su nombre premian las muertes más estúpidas -la selección natural es la culpable de todo esto-, Charles Darwin escribió una suerte de diario de a bordo basado en su experiencia en las islas Galápagos. Un relato de juventud del que la editorial Círculo de Tiza rescata, en ‘Las encantadas. Derivas por Galápagos’, su primera versión, que apareció publicada en 1838 en el tercer tomo de las ‘Crónicas de los viajes de inspección de los barcos de su majestad Adventure y Beagle’.
En ellas se daba cuenta de las observaciones llevadas a cabo por el naturalista inglés entre 1832 y 1835. Y es que cuando el Beagle, capitaneado por Robert Fitz Joy, arribó a Galápagos aquel 15 de septiembre de 1835 viajaba en la tripulación un joven de 26 años, un ‘becario’ que cubría sin ser remunerado por ello el puesto de naturalista. Por supuesto, su padre se había negado a que perdiera así el tiempo, pero Darwin era un entusiasta que veía en aquella experiencia un viaje de aprendizaje totalmente gratis que de otro modo no podría permitirse. Fue así como descubrió una tierra formada por lava y materiales volcánicos en la que los animales no tenían miedo a los hombres, tan poco había sido el contacto entre ellos. «La historia natural de este archipiélago llama poderosamente la atención: parece en sí mismo un mundo aparte, pues la mayoría de sus habitantes, tanto animales como vegetales, no se halla en ningún otro lugar (.) Las aves se muestran dóciles y confiadas. Se nos acercan tanto que podrías matar a un buen número de ellas con un palo», escribió sobre lo que más tarde bautizó como «la mansedumbre de los pájaros».
Poco podía imaginar entonces que todos aquellos pájaros, no demasiado bellos -lo cierto es que según describe tanto la flora como la fauna le resultaron bastante feas- serían junto a otras especies, como las tortugas, la primera semilla para su gran obra maestra: ‘El origen de las especies’. Pero por aquel entonces el inglés no era el gran hombre de ciencia que hoy conocemos, sino el joven asombrado por lo que veía que cabalga a lomos de tortugas gigantes y hacía rabiar a los lagartos tirándoles de la cola por ver cómo reaccionaban.
Asado de tortuga
Darwin narra así cómo halló en su camino tortugas gigantes de al menos 90 kilos: «Estos reptiles gigantescos, rodeados de lava negra, de los desnudos matorrales y los enormes cactus, tomaron en mi imaginación la forma de algún animal antediluviano». Ante tal prodigio, el naturalista decidió subirse a la grupa de una y hacer tamborilear sus dedos en la parte de atrás del caparazón para que el animal caminara y poder cabalgar sobre él. Desafortunadamente, guardar el equilibrio no era sencillo.
Pero si bien no servían como montura, los isleños tenían en ellas su principal fuente de alimento. «El peto asado con la carne pegada al caparazón está muy bueno, y si la tortuga tiene pocos años da buen caldo, pero por lo demás esta carne no es objeto de mi devoción», anotaba en su diario el sorprendido gourmet junto a una prueba que los cazadores de tortugas les hacían antes de atraparlas. Y es que practicando una pequeña raja a la altura de la cola del animal los aborígenes comprobaban la abundancia de grasa de su cuerpo, ya que de ella se obtiene un aceite transparente muy preciado aún hoy, sobre todo en la industria cosmética. Así las tortugas ‘más secas’ eran liberadas. Como curiosidad, es interesante señalar que «estos grandes monstruos», como las llega a describir Darwin, acumulan agua en sus vejigas, por lo que a veces se las mataba para no morir de sed, y tan buen olfato tienen para hallar agua que los españoles, primeros en llegar a aquellas islas en 1535, seguían las trochas que abrían para encontrar sus abrevaderos.
No causaron estos animales en Darwin la antipatía que parece por sus escritos profesar a unos lagartos negros que abundaban entre las rocas y que medían entre metro y metro y medio de largo y podían pesar hasta nueve kilos. Los había terrestres, algo más pequeños, y acuáticos, pero todos eran, a juicio del inglés, «bestias horrendas, y la expresión caída de su mandíbula les da un aire estúpido». Eso sí, su carne cocinada tiene un color blanco y «para los que gozan de un estómago liberado de todo prejuicio constituye un manjar», si bien los que son una exquisitez culinaria son los que viven en zonas secas en la partes tropicales de Sudamérica, tal y como señaló en su día el explorador Alexander von Humboldt.
Y así, entre la curiosidad y la ciencia aún inexperta del joven Darwin, el lector podrá no solo degustar una insólita aventura en una tierra de piratas -en Galápagos se escondían los ingleses en sus viajes de pillaje a los galeones españoles que iban cargados de oro desde América-, sino además entrever que el naturalista, sin darse cuenta aún, manejaba ya el material que le llevaría a afirmar que la diversidad de la fauna que había encontrado se debía en gran parte a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de generaciones.
Junto a este relato, el libro ‘Las encantadas. Derivas por Galápagos’ recoge también la visión de este archipiélago según un cuento del padre de ‘Moby Dick’, Herman Melville. Dos versiones de un mismo viaje al que se le unen tres escritos de los poetas Carlos Jiménez Arribas, Francisco León y Francisco Ferrer Lerín para ofrecer al lector una completa mirada a unas islas tan fascinantes como misteriosas.