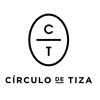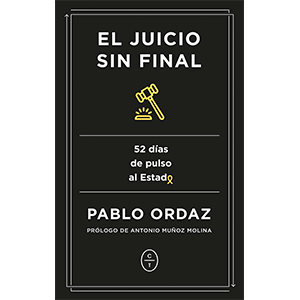El proceso
Cuando veo por la calle a un cura o a un barbero me pongo rápidamente a la defensiva. Me pregunto si no irán camino de casa a quemarme las novelas subrayadas. Serán tonterías. Quizá es que me estoy rarificando con la edad. Donde antes intuía lo prosaico ahora simplemente sospecho. De pronto imagino que gente de pensamiento metafísico, absoluto, gente de esa que no deja resquicio a una duda, pueda venir una mañana a llevarse mis libros y encima me arresten sin haber hecho nada malo como Josef K en El Proceso de Kafka. Por eso, cuando alguien que no espero golpea a la puerta, me hago el muerto y aguanto la respiración como si estuviera debajo del agua. Llaman y llaman y finalmente deslizo un papelito escrito por debajo de la puerta como hacía Onetti: «Reguero no está». Luego bajo la persiana y la casa va asentándose, va cogiendo su atmósfera como si la estuviera preparando para escribir luego una crónica.
Creo que estudié periodismo en el bar de la facultad para escribir crónicas, para que un día, desde Madrid, mi jefe me dijera: «Luis, mándame verbos», que era lo que le pedían a Hemingway cuando tenía que hacer las suyas desde el frente. La cosa no fue bien y ando aquí pudriéndome, en un pueblo donde no pasa nada salvo el tiempo, gente, autos y nubes. Ando aquí esperando una llamada, una carta como el coronel, una oportunidad, ando aquí no escribiendo crónicas, sino leyéndolas, aprendiendo del silencio y los detalles que no salen nunca en la tele, porque la tele es urgencia, corto aliento, barrido, ahogo.
Las crónicas buenas son esas con las que nunca cabeceas, son esas que te abrigan cuando necesitas ir más allá, cuando necesitas ir algunos pasos más allá del territorio de la inmediatez, de lo superficial, de lo que se cuenta rápido, sin ponerle apenas corazón. Yo me he enterado bien de lo del proceso catalán con las crónicas de Pablo Ordaz, con las 52 crónicas del libro El juicio sin final. Ahora sé bien quién es quién, ahora sé, por los textos y los silencios, lo que en verdad pasó, lo que no me enseñaron al mediodía por la tele en el suspiro ese en que uno mete la cuchara en el plato. Ahora lo sé leyendo estas crónicas, donde no faltan el humor, la ironía, la buena literatura, las interpretaciones. «No hay hechos sino interpretaciones», decía Nietzsche.
«Suda, tose, le tiembla la voz, tartamudea con frecuencia, el tic nervioso de su pierna derecha golpea continuamente la mesa y hace temblar la jarra de agua. Está tan agobiado que cuando quiere referirse a Joan Carles Molinero se equivoca y dice «Juan Carlos I», escribe Ordaz al comienzo de su crónica en la jornada 13, cuando el juicio acababa de empezar.
Puedes adquirir El juicio sin final en: