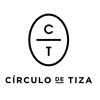Amor platónico
Mi amor platónico era del pueblo. Vivía a tiro de piedra de mi casa. Se ve que no era muy ambicioso. Si la cosa iba de empezar idealizando un amor, lo más sensato era tenerlo cerca por si, en un descuido, podía materializarlo, podía volverlo de carne y hueso. A vivir, creo, se aprende tocando. Cuerpos. Cosas. La primera vez que la vi se me quemaron de golpe los fusibles. ¡Era Nefertiti pero con el cuello un poco más corto! Se pasaron con ella y encima sin un ojo. Mi amor platónico tenía un lunar sospechoso evolucionando junto a la boca, como Cindy Crawford, y me imaginaba tocándoselo una noche de invierno, en una cabaña junto al lago Walden, allá, en la tranquilidad de las afueras, que es donde pasan las mejores cosas. Y los asesinatos. ¿Cómo que no había razones para seguir vivo? ¿Cómo que todo esto de madrugar, deslomarte cada día, esperar la cola del banco, sacarte sangre, enterrar a alguien, no tenía sentido? Estaba esa chica que parecía recién salida de la Odisea o de un río de nenúfares, con esos ojos azules y esa sonrisa, como de ciencia exacta, con la que uno ya no necesitaba leer a Epicuro para ser feliz, que es algo que está sobrevalorado, como Benzema.
«Una vez tuve una novia durante tanto tiempo que ya solo podríamos cortar o estar juntos para siempre. En una comida la descubrí moldeando una miga de pan para construir una cuna de bebé del tamaño de su pulgar. Después se la comió. No lo vi venir. A las pocas semanas me engañó con otro y se fue de casa. Cuando trataba de entender lo que había sucedido, solo era capaz de recordar la miga de pan. Por eso piensas en hacer el Transiberiano y te imaginas por las noches atravesando ocho husos horarios, bebiendo cerveza caliente, comprando huevos duros en los andenes y alimentándote de arenques secos y sopas de sobre hechas con agua caliente del samovar con la esperanza de que, cuando llegues al Pacífico, quizá no te hayas recuperado de la ruptura, pero por lo menos descubras que la vida puede ser muchísimo peor», escribe Ricardo F. Colmenero en Literatura infiel.
Le perdí el miedo, me puse a arriesgar y comencé a desplatonizarla. No sé muy bien cómo se hacía eso. Hablamos de los tiempos preolímpicos. Entonces comencé a moverme por intuición. Le envié cassettes, aquel formato con el que escuchábamos música mientras los dinosaurios pastaban en el jardín del barrio. Recopilatorios con los hits de Mariah Carey para descongelarle el corazón antes de cenar. I can´t live if living is whitout you. Nada. Ni una mirada. ¡Qué le costaría! Me empujó a beber para olvidarla. Primero muchos calimochos y más tarde Dry Martinis, que decía Manuel Alcántara que eran como cuchillos diluidos. Una noche de fiesta, de esas en la que lo mejor ya solo puede ser el desayuno, me la encontré. Me pidió fuego y dudé si sacarle el mechero o que cogiera lumbre directamente de mi brazo. Empezamos a hablar. Le canté una chirigota al oído. Salimos del bar de la mano, medio ennoviados, como las parejas del First Dates, en busca de una segunda cita.
«Cuando todo te parece una mierda, y a lo mejor lo es, o no hallas refugio contra tus fantasmas, o cuando en casa hay demasiado ruido, incluso demasiado silencio, pero necesitas seguir escribiendo, siempre te queda el bar. De hecho, mientras haya infierno y bares cerca, hay esperanza», señala Juan Tallón en Mientras haya bares.
Puedes adquirir Literatura infiel y Mientras haya bares en: