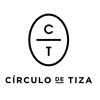Extracto del medio de comunicación
Ana Iris Simón publica ‘Feria’: “Sobre nuestras cabezas sobrevuelan imperativos y convenciones sociales disfrazados de progreso y libertad”
La periodista Ana Iris Simón (Campo de Criptana, 1991) nunca había contado que sus abuelos eran feriantes, pero cuando lo hizo el pasado año –en un artículo para el medio en el que trabajaba entonces, Vice– la editorial Círculo de Tiza le propuso escribir un libro. “No tenía un gran objetivo ni algo que quede bonito decir”, concede la autora. “Quería hablar, simplemente y a través de mi familia y mi entorno, que es a través de quienes leo el mundo, de algunas cosas que me interesan o considero importantes: la historia reciente de España, la maternidad, la familia, el concepto de patria o de linaje, la cultura popular…”.
Ese compendio de vivencias y reflexiones, rumiadas en la antesala de los 30, acaba de ver la luz, se titula Feria y no es un libro como los demás. No lo es ni por su planteamiento (alejado del fácil tirón comercial que le habrían proporcionado unas cuantas anécdotas de sus años como la redactora que fue de Telva o Vice), ni por sus opiniones (al margen de cualquier atajo reduccionista), ni siquiera por su lenguaje. En la prosa de Ana Iris Simón los nombres llevan artículo determinado y el vocabulario reivindica el hablar de nuestras abuelas manchegas. Las mismas que nos llamaban mangoneantas y golismeras, tenían siempre una sartenceja puesta al fuego y se enorgullecían ante las vecinas de que sus nietas hubieran llegado a la universidad.
“No hay nada más bello que el orgullo que se permiten los humildes, porque es el que emana de las cosas importantes”, cuentas en ‘Feria’. Sin embargo es un libro que nace de una ‘confesión’ que tardaste más de 20 años en hacer. ¿Por qué?
La respuesta corta es que porque de niña tenía vergüenza de clase. Pero, siendo sincera, creo que, más que vergüenza de clase, porque crecí yendo a un colegio público en el que la mayoría de mis compañeros eran también de clase obrera, por vergüenza de lumpen. El capital no es solo económico, es también cultural, y a mí me parecía que las ferias, aunque eran el lugar que más me gustaba del mundo y donde más feliz era, eran cosa de quinquis y de gente que escucha música que suena a lata y a organillo y lleva la camiseta llena de lamparones. Así que no quería que se me asociara con ello, con gente que gritaba mucho, como la Juani de Médico de familia. Mi aspiración era ser lo más parecida posible a Anita, la hija de esa familia de clase media que no montaba jaleo y tenía una casa maravillosa, no a los hijos de la Juani.
La idea inicial era hablar únicamente de la feria, de la vida de mi familia materna. Pero, en mitad de la escritura, murió mi abuela paterna, y su muerte venía precedida por otra pérdida muy dolorosa en mi familia, la de mi tío Hilario. Al contarle a Eva Serrano (la editora de Círculo de Tiza) todo esto, cómo me sentía, cómo había ocurrido y cómo era mi familia, en una de las primeras revisiones que hicimos, me comentó que también esto tenía que contarlo. Y me di cuenta entonces de que claro que había que hacerlo: la historia de mi familia paterna, de los Simones, una familia extensísima y de origen campesino, de clase obrera y muy apegada a la tierra, a las costumbres y a un territorio muy concreto, La Mancha, también tenía que ser contada. Y me di cuenta entonces de que, a través de las historias de mis dos familias era como yo había leído la historia reciente de España y como comprendía la realidad.
Pero cuando te conviertes en esa Anita de ‘Médico de familia’ es cuando dudas de si realmente quieres ser como ella…
Mi momento vital era este que señalas, el de replantearme el sentido y las prioridades de cómo estaba viviendo, el de caerme un poco del caballo, quitarme las máscaras, la broza, y tratar de volver a las cosas esenciales. Eso es lo que quería contarle al lector, supongo. Hubo una persona que no conozco que compartió por Twitter esta cita de T. S. Eliot conmigo: “No dejaremos de explorar, y al final de nuestra búsqueda, llegaremos a donde empezamos y conoceremos el lugar por primera vez”. Me emocioné mucho, porque no la conocía y porque eso es, precisamente, lo que quería expresar con Feria. Ese proceso y cómo lo viví yo. Al final, estamos siempre contando las mismas historias.
Ese proceso de reflexión vital que tú viviste hace un par de años parece extenderse más que nunca en la sociedad a causa del coronavirus. Lo ‘millennials’ abandonan la gran ciudad, repensamos nuestra manera de consumir… ¿Estamos ante una moda?
Creo que es una cuestión complicada y, sobre todo, que tendemos a externalizar la culpa, siempre. Nos vamos de las ciudades porque las culpamos de todos nuestros males, pero el mal está, realmente, en nosotros, de la misma forma que estaba cuando abandonamos nuestros pueblos por considerarlos un nido de paletos que querían pasarse la vida yendo siempre a los mismos bares y comprando el pan en La Benita en vez de en la Tahona de Masa Madre del centro de Madrid. Y creo que, para muchos, volver a lo que ahora se ha convenido en llamar “el rural” va a implicar un shock.
Lo retrata muy bien Daniel Gascón en Un hípster en la España Vacía. En los pueblos al rumano se le llama el rumano y, lo que es más grave, al rumano no le importa. Los niños saben dónde está el puticlub, como sabía yo dónde estaba El Conejo de la Suerte en Ontígola, y saben también quién va, y hay perros sueltos y despeluchados por las calles como cuenta Andrea Abreu en Panza de Burro a los que no se tiene en cuenta cuando se tiran petardos. Y eso no queda bien ni en Instagram ni en la conciencia de alguien educado o acostumbrado a socializar en valores y ambientes urbanitas, o que a pesar de haber crecido en ambientes rurales, reniega de ciertas realidades que tienen que ver con ello.
De nada serviría llenar la España vacía con las lógicas urbanitas, seguir mirándola con condescendencia, como entes civilizadores que no solo la salvan del invierno demográfico sino también de la barbarie. Igual que de nada sirve culpar a Madrid, como yo misma he hecho, de todos mis males: socializaba por defecto, llenaba mis días con una y mil tareas que no me llenaban y eran polvo y aire, por mí misma, no porque la ciudad me obligara a ello. Madrid no te pone una pistola en la cabeza para que tengas un plan cada día, ni para que consumas compulsivamente, ni para que salgas cada fin de semana. Me fui de allí porque no me gustaban esas lógicas, a las que yo misma me empujaba viviendo en el centro, que tenían mucho que ver con el hacer, con el tener que hacer todo el rato, y eso que durante años pensaba que sería feliz en Madrid porque, precisamente, “había mucho que hacer”. También porque me empecé a dar cuenta de que no era ahí donde quería tener hijos, sino en un lugar mucho más parecido a aquel en el que había crecido.
Sobre maternidad y feminismo también planteas ideas disruptivas hablando de la “flamante moto que nos habían vendido con lo de la incorporación de la mujer al mercado laboral como vía emancipatoria” o mencionando algunas de las citas más controvertidas de Sylvia Plath. ¿Qué significa para ti un concepto como el de empoderamiento?
Yo no he crecido con el concepto de empoderamiento en la cabeza: la primera vez que oí hablar del feminismo fue ya en la universidad, durante una asamblea del 15-M en la Puerta del Sol. Y para pensar en qué ha cambiado en nosotras, que sí que hemos llegado a adultas con ese término en la cabeza y, sobre todo, en los medios de comunicación, tendría que saber, primero, en qué consiste exactamente el empoderamiento.
Me da la sensación de que muchas de las conquistas que se nos vendieron en su nombre son, en buena parte, conquistas del capitalismo: la incorporación de la mujer al mercado laboral, por ejemplo, se nos vendió –nos la vendimos a nosotras mismas también, siendo justas– como una conquista porque ya no teníamos que depender de nuestros maridos pero sí de nuestros patrones en un modelo económico que se basa en la explotación de unos por otros, así que parece lógico pensar que ese aparente progreso consistió en echarse un yugo. Los anticonceptivos hormonales, que se nos vendieron como una conquista porque pudimos ser dueñas y señoras de nuestros cuerpos, a día de hoy son leídos por muchas mujeres como un gran negocio de las farmacéuticas para medicalizarnos solo para el disfrute masculino.
Tengo muchos problemas con el término empoderamiento, supongo. En el libro hablo de otro ejemplo con el que ando a vueltas: el empoderamiento a través de la sexualización del propio cuerpo. Después de llevar toda una vida quejándonos porque nos reducen a ser un cuerpo sexualizado, un objeto de deseo, dos piernas y dos pechos, resulta que hacer exactamente lo mismo, vendernos y proyectarnos ante el mundo como exactamente eso de lo que nos quejábamos pero “por voluntad propia” (¿qué es la voluntad propia en sociedad, en comunidad, inscritas en un modelo socioeconómico y de valores concreto?) es empoderador para la mujer.
El libro arranca con un capítulo titulado ‘Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad’. ¿Eran ellos más felices que nosotros?
No digo tanto que fuera mejor sino que me da envidia. Objetivamente, seguro que yo he crecido mejor alimentada que ellos, con más juguetes, con más ropa y, claro, también con más libertades. Pero me he hecho adulta con el imperativo de ser libre. Libre de elegir o de, al menos, aspirar a, paradójicamente, lo mismo que la mayoría las mujeres de mi edad: una carrera universitaria elegida casi por defecto y sin plantearme otras vías, trabajar “de lo mío” aunque fuera por salarios de miseria, querer vivir en el extranjero durante al menos un año casi como condición necesaria para ser una ciudadana competente, aspirar a viajar compulsivamente, consumir ocio compulsivamente, posponer la maternidad para “ganar experiencia” antes… Lo que digo es que nuestros padres seguramente se casaron jóvenes y tuvieron hijos jóvenes porque se regían por normas y convenciones sociales, además de por tener contratos indefinidos mucho antes que nosotros, pero que sobre nuestras cabezas también sobrevuelan esos imperativos y convenciones sociales, disfrazados, en nuestro caso, de aparentes libertades y progresos.
Obviamente en todo lo anterior entran en juego las condiciones materiales: somos una generación que ha llegado a la vida adulta con menos certezas materiales y más precariedad que sus padres. Pero también hace su parte que el liberalismo económico tiene una cara antropológica, una cara que tiene que ver con cómo aspiramos a vivir, con qué aspiramos a ser, con nuestros valores y nuestro modo de estar en y mirar al mundo. E igual que nos influye ser una generación precaria y con un futuro negro en el horizonte –en el de nuestros padres, sin embargo, estaba eso que llamaban “progreso”–, también nos influyen unos valores neoliberales, liberales o capitalistas, como quieras llamarlos, que nos han calado hasta los huesos, pero que no parecemos identificar, así que mucho menos señalamos como perniciosos.
Pese a todos los charcos sobre a los que Ana Iris Simón te empuja a saltar, Feria tiene más de personal que de político (si es que, como el propio feminismo cuestiona, ambos terrenos se pueden separar). Desprende tanto amor por La Mancha como los escritos de Cervantes que menciona, tanto respeto por el pueblo como el subruralismo mágico de Jose Luis Cuerda y tanta devoción por la familia y abuelos que cree hasta en su inmortalidad.
¿Qué opinan los propios implicados de este cuento? “Mi madre, la Ana Mari, opina que la versión cinematográfica la tendría que dirigir Paco León y que ella debería interpretarse a sí misma de mayor y ser interpretada de joven por Isabel Gigorro, que es, además de una actriz maravillosa, amiga de mi hermano. Mi padre lo leyó en una tarde, pero lo va releyendo cada día y me manda trozos por WhatsApp y me comenta qué le parecen. Y mi hermano, con el que tengo muchos debates porque tenemos grandes diferencias en algunos de los temas que planteo en Feria, también está muy feliz.
Están muy contentos, y yo me emociono cada vez que uno de ellos me hace un comentario o me cuenta qué le ha parecido. Tuve muchas dudas al principio sobre hasta qué punto era legítimo contar sus historias a través de mis ojos, porque al fin y al cabo les estaba robando, le estaba robando a su realidad y la estaba pasando por un tamiz que es el de mi experiencia, el de mi memoria. Pero estoy muy contenta con cómo lo han acogido ellos, con que se hayan reído y hayan llorado, y con haberles puesto frente a un espejo para que se reconocieran, para que se leyeran y supieran lo especiales que son.
Lo más bonito que me está pasando con el libro, aparte de esto de que lo tenga mi familia, es que hay gente que cuando lo lee también piensa en la suya y me lo cuenta”.