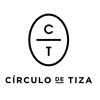Extracto del medio de comunicación
Hacia la cúspide del cambio: breve historia de cómo estamos llegando a una nueva época
Creo que una de mis obsesiones a la hora de escribir sobre política nacional en la pasada década fue la palabra «cambio». Aquello que se llamó «nueva política», una etiqueta que nació con Podemos pero que acabó extendiéndose a los proyectos municipalistas, utilizó eso llamado cambio como un comodín de horizonte que sustituyó al tradicional eje izquierda-derecha. Había tal frustración en tanta gente que se constituyó si no una mayoría sí un polo social influyente que aspiraba, sobre todo, a modificar todo aquello que se pudiera identificar con la continuidad del 78.
A algunos esta situación nos exasperaba, porque intuimos el peligro de utilizar palabras sin contexto: se adaptaban perfectamente a las categorías antipolíticas de la sociedad neoliberal, pero llegado el momento las podía utilizar cualquiera. Un día apareció un tipo llamado Rivera y, de repente, él también era el cambio, salvo que en otra dirección y de otra forma, una pensada para recoger parte de esa frustración y que todo siguiera igual sin que lo pareciera.
Teníamos más razón que un santo, el problema es que era una razón esteril. Advertimos de un peligro que acabó siendo real no tanto porque estuviéramos seguros de que fuera a serlo, sino porque en el fondo nos jodía que aquel juego populista de sombras chinescas funcionara como un aglutinador como nunca habíamos visto. Quizá Anguita en los 90, con una situación similar, tras una crisis económica y un descrédito gubernamental por la corrupción, protagonizó algo parecido.
Es cierto que Anguita fue un declarado comunista, tanto como que cuando salía en las tertulias de Antena 3 o en las páginas de El Mundo lo hacía siendo consciente que la derecha le utilizaba para erosionar al decadente felipismo. Tanto que repasando sus intervenciones con potencial para el gran público, Anguita utilizaba categorías más propias del sentido común que de la terminología marxista. El líder de IU explicaba por qué el camino de integración en la UE sería peligroso para España en el medio plazo, pero lo hacía desde una lectura de lo hegemónicamente razonable, nunca desde unas categorías netamente comunistas: las ruinas del Muro pesaban mucho. Anguita valía para interpretar este papel porque tenía algo que no se suele encontrar en la izquierda: la autoridad de lo que la mayoría entiende por sensatez.
A Anguita se lo cargaron un par de muñecos, el que le caracterizaba como un Quijote y su acompañante, un émulo de Cristina Almeida, trasunto de Sancho. En la representación no se dudaba de la honradez del líder comunista, se le acusaba precisamente de haber dado rienda suelta a sus principios, algo fatal en los años 90, época de moral de aspiración a las metas que sembró Solchaga. El mensaje, precisamente viniendo de la televisión más sofisticada y progresista, Canal Plus, era destructor. Lo que quedaba es que Anguita era un buen hombre, pero tan demencialmente honrado que el fin de la historia le había pasado por encima. España, además, ya prefería al doctor Nacho Martín, y a su chalet de urba de clase media, que esa antigualla vergonzante llamada clase obrera.
La izquierda, antes de Podemos, intentó adaptarse a lo que se suponía que se debía adaptar. Cada nuevo análisis, cada nueva discusión, cada nuevo proyecto, partía siempre de una base común: algo se hacía mal. Nadie, o casi nadie, se atrevió a decir que a lo mejor el problema no era la izquierda, sino los vencedores de la historia y lo frágiles que son la memoria y las convicciones ante, tan sólo, década y media de crecimiento con la anfetamina del crédito. Resulta que Ana Iris Simón, una periodista de tendencias que se cansó de seguir las tendencias que se deben seguir, lo explica estupendo en Feria, su primer libro, uno que cuenta muchas cosas de nuestro país a través de una narración personal tan honrada como inconveniente. Con ella, a diferencia de con otros, va a ser complicado colocarle etiquetas punitivas: es lo que tiene escribir sin tener en cuenta la diplomacia desde ese sitio donde ya estás de vuelta de todo con treinta años.
Podemos, retomamos la idea del inicio, nos dió a los pocos izquierdistas que nos atrevimos a abrir la boca tras aquella afortunada ola ciudadanista del 15M una patada en el estómago de los principios. Pero a la vez, en una jugada de doble o nada, sentenció la estrategia de su nacimiento. Ser el nuevo, el artífice del cambio, te dura lo que te pones moreno con los focos de la tele. Algunos no lo entendieron y pretendieron, ya más por arrogancia intelectual que por análisis acertado, intentar seguir jugando al buen chico que no era ni de derechas ni de izquierdas, que pasaba por allí para arreglar el desaguisado como quien ayuda a cruzar a una señora mayor un paso de cebra. Lo peor es que algunos se lo creyeron porque en la vida, a veces, es más fácil morir con las botas puestas, arrastres a quien arrastres, que simplemente cambiarte los calcetines: es siempre mejor ser ensayistas impolutos que un vulgar diputado.
Lo extraño, mirado desde nuestro presente, es que ese cambio llegó representado de la mano de de un secretario general del PSOE, denostado por parecer el menda de un anuncio de after shave, carecer de posición ideológica y salir con Jorge Javier antes de que el master of ceremonies de nuestro cabaret ibérico, tuviera tal rentabilidad televisiva, que pudiera soltar en el canal de Vasile lo de «rojos y maricones». Un día eres un candidato conveniente y al siguiente, previa decapitación felipista, le andas contando a Évole, delante de todo el país, cómo funciona el backstage de la política nacional. Sánchez, fuera quien fuera, encontró empujado por el golpe de Ferraz el papel de su vida: ser la indignación de unas bases del PSOE hartas y avergonzadas de que sus hijos les hubieran dicho que eran lo mismo que el PP.
Si el renacido Sánchez e Iglesias, un hombre que, conviene recordarlo, lleva en política tan sólo siete años, llegaron a un acuerdo fue por algo más que por las seducciones parlamentarias. De un lado aparecieron los ultras, del otro ambos, por razones diferentes pero complementarias, tenían la inercia de eso con lo que empezamos el artículo: el cambio. Uno necesitaba ser un Partido Socialista diferente a la tutela de su historia reciente, un Zapatero con urgencia histórica, el menos indicado con la mala hostia que te deja en el cuerpo que nadie te tomara en serio, sobre todo los tuyos. El otro porque, entre otras cosas, ya que se ha jodido la vida que al menos valga para algo: tiene tantos errores evitables como aciertos increíbles, pero nadie le puede acusar de no haber puesto la jeta donde otros no se atrevieron.
Y resulta que un día, a ambos, a sus organizaciones, que habían hablado tanto del cambio, uno más vacío e identitario que real, les ha tocado un cambio de los grandes, de los de verdad, de esos que, o sabes leer, o te pasan por encima como una avalancha. Lo que podía haber sido un Gobierno reformista con freno, amable para unos votantes de izquierda sin hilo rojo, de repente se ha convertido en quien puede dejar un surco en España de la magnitud del que habla Enric Juliana en su último libro, Aquí no hemos venido a estudiar: el Plan de Estabilización de 1959. Un cambio desde el franquismo que a la larga puso fin al franquismo, impulsado por el Opus pero trazado por un señor que había dirigido las colectivizaciones anarquistas de la Cataluña revolucionaria de 1936. La historia de España ha sido siempre de sainete trágico.
Lo interesante del libro de Juliana es que, a través de este suceso tan sustancial como desconocido, sitúa en escena al protagonista principal de la oposición al franquismo, el Partido Comunista de España, enfrentándose a la tesitura de saber leer aquel momento correctamente. Aquellos cambios económicos proletarizaron de nuevo al país, creando brechas en la losa de posguerra. Lo cual no implicó que, aquellas incipientes protestas inéditas desde la República, tuvieran más que ver con el asfaltado de calles y un sueldo digno que con la conciencia histórica del proletariado. Otra vez la paradoja que vivimos la década pasada para los que desconocemos nuestro pasado, mucho más dura y peligrosa, pero en los mismos términos: los cambios pueden suceder, pero no siempre tienen que ver con las razones que les adjudicamos y mucho menos con los que creen ser sus artífices cuando tan sólo son, y no es poco, unos invitados más a la representación.
Lo cierto es que tenemos un Gobierno que hubiera cambiado los cuadros de las paredes, antes del coronavirus, y ahora le toca cambiar desde las baldosas a la grifería. Unos se miran al espejo por las noches y les da vértigo ir tan lejos, otros lo mismo pero pensando que al final van a tener que vivir tiempos históricos, esos de los que hay que cuidarse. Este Gobierno, si dura -y está durando ya más de lo que muchos tenían previsto- va a decepcionar a muchos y va a encabronar a otros pocos. Pero va a ser de todo menos una anécdota más cercana a la poesía que a la esforzada albañilería. Ojo, cuando llegaste como interiorista es complicado, a hostia de la covid-19, pasar a tirar tabiques. Lo mismo das con un muro de carga, uno de esos en los que se asientan intereses profundos, y el resto de vecinos del bloque del poder te la lían gorda.
Cambios, como los de La Caixa y Bankia, como los del BBVA y el Sabadell, que se pueden leer como fusiones de empresas o como nuevos equilibrios de poder. Cambios como que el FMI te aplauda una política fiscal que toque el meñique a los ricos. Cambios como que la UE ahora quiere para todos lo que pidió Syriza antes de que le torcieran el brazo a Tsipras. Cambios como que una de las máximas preocupaciones del Ejecutivo sea evitar el expolio de las empresas del Ibex por fondos norteamericanos y chinos. Ya ven, otra vez el sainete trágico, ese que marca que a los señores de la pasta lo mismo les viene mejor un Gobierno intervencionista que uno neoliberal.
No se trata tan sólo de derecha o izquierda, sino de los que buscan una restauración de algo que ya no existe y los que están leyendo que el suelo se mueve y que la única forma de no caerse -no ellos, el país- es moverse con el suelo. Y ahí, dentro de estas esferas, los intereses múltiples. ¿Cómo ser de izquierdas en un Gobierno, en un momento, donde lo mismo tu cambio es un socialismo a la inversa, todos cuidando de los ricos, para que los ricos no dejen de necesitarnos, al menos, para ganar su pasta?¿Cómo no serlo y pensar que ahora al menos existe un nuevo ajedrez donde si se saben mover las piezas existe una posibilidad para romper aquella maquinaria que engendró la Gürtel? Esteban Hernández, alguien a quien le gustaría escribir sobre los Flamin Groovies pero que ha acabado narrando la trastienda de Goldman Sachs, es de los pocos a los que he leído este fresco de nuevos equilibrios en Así empieza todo, el tercer libro que aparece en este artículo: vivimos tiempos tan acelerados que hasta los escritores, animales hambrientos de ambición, ego e individualismo, vemos la necesidad de destacar las páginas necesarias escritas por otros.
Esto no es que vaya a cambiar, es que ya está cambiando. Esta vez de una forma profunda, con una dirección diferente a estos últimos cuarenta años. Thatcher y Reagan sienten ahora el peso de la historia.
Recuerden, pidan forma y dirección, apellidos al cambio. Esto está cambiando, lo cual no implica que sin su concurso, ese que les hizo protagonistas de la anterior década, esto vaya a cambiar a mejor. No digan que no les advertimos.