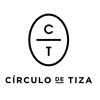Las chicharras despreocupadas
El otoño es una cigarra callada. Un apagón de la estridencia. Un retorno a la luz templada y a la mirada contemplativa que guía hacia dentro, hacia el Atman. Para algunos pueblos orientales las cigarras, las chicharras, eran símbolo de eternidad y las tallaban en piedra de jade para ponerlas en la boca de los muertos.
Mientras vibran sentimos que el verano nunca acabará y que somos algo más que una vasija de barro moldeada para el rendimiento, la prisa y la ira. Mientras cantan, tirados en la arena o recostados en la tumbona, sentimos que somos briznas de estrellas danzando en la tierra, volando en la inmanencia de un misterio que enciende el corazón y apaga el ego.
«Abierta sobre la hierba, la tumbona es un llamado a la holganza. Un recuerdo de que la siesta es la gran terapia del reinicio. No hay nada más radical que celebrar el no hacer nada en esta fiebre de productividad. Tumbado aquí, los problemas se detienen, las urgencias se evaporan y la vida comienza a fluir desde otros nacientes. Empieza así el diálogo con los mirlos que picotean las primeras cerezas, con las chicharras despreocupadas, con las abejas que vienen a la flor de la dedalera», escribe Carlos Risco en «Objetos a los que acompaño».
Cuentan que las cigarras fueron en otro tiempo hombres que de tanto cantar se olvidaron de la comida y la bebida, y murieron sin darse cuenta. Safo les dedicó estos versos: «Debajo de las alas / vierte canto melodioso / cuando la flama, sobrevolando / la tierra, reseca todo». Sócrates las llamó profetas de las musas, esas protectoras e inspiradoras del arte, de la belleza, esas hijas apolíneas de la memoria a las que hemos olvidado invocar en estos años desencantados, esta edad sombría, este kaliyuga del desasosiego.
«No te he dicho cuánto me gusta el letargo del desfase horario de Tokio, que aquí adquiere la dulzura de las páginas de Yasunari Kabawata. Tampoco te he hablado del sonido furioso y constante de las cicadas (cigarras) en verano, que son capaces de hacerse oír hasta cuando llegas a la habitación del piso 32 de tu hotel. En la habitación: la disposición y forma de las toallas, una para cada parte del cuerpo. El ligero olor a menta y limón de las sábanas. La ventana que no se puede abrir y que en cualquier otro lugar del mundo sería claustrofóbica y que aquí es una pantalla silenciosa desde la que ver sin participar del estruendo de trece millones de almas respirando al unísono», dice Isabel Coixet en «Te escribo una carta en mi cabeza».
Consigue aquí «Objetos a los que acompaño» y «Te escribo una carta en mi cabeza»: https://circulodetiza.es/libros/