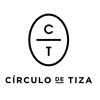Extracto del medio de comunicación
Los peores tiempos para la lírica: Leer es un riesgo de Alfonso Berardinelli
Alfonso Berardinelli fue profesor de Historia de Literatura Modernadurante más de 20 años. Sin embargo, un día decidió renunciar a su cátedra y darle la espalda a la enseñanza, en un gesto que levantó una polvareda entre la comunidad docente en Italia. Desde ese instante, dedicó sus esfuerzos a ejercer de crítico. Leer es un riesgo, editado por Círculo de tiza, recoge una buena muestra de sus opiniones, reflexiones y conclusiones sobre la situación de la literatura actual, publicadas en diferentes medios de comunicación y en una selección que abarca trabajos desde 1988 hasta el 2016. Dinamita, con un contenido incendiario, las formas de auto complacencia de la industria cultural. Leer es un riesgo es un largo trago de ácido sulfúrico intelectual.
La primera parte del libro se titula Los riesgos de la lectura, y en el artículo que le da nombre presenta algunos de esos riegos a los que se somete el lector cuando sujeta un libro y se sumerge en sus páginas. Resulta evidente que la selección que hacemos de las lecturas acaba por conformar una parte de nuestra personalidad e identidad. De ahí la importancia de enfrentarse al mercado editorial con criterio, cuestionándose el canon imperante, buscando desarrollar un esquema de valores propio que convierta los actos de lectura en actos de enriquecimientos personales de nuestro yo y que no signifiquen unas inmensas pérdidas de tiempo.
Creo que esta opinión, por encima de otras apreciaciones más o menos satíricas o relacionadas con el desempeño propio del autor, como crítico literario, docente o autor, es de las más importantes del artículo. La advertencia es clara:
“El riesgo más frecuente, es leer ese tipo de libros que habría sido mejor no leer, o que habría sido mejor que ni hubieran sido escritos y publicados. El libro per se no es un valor. Lo es únicamente si vale la pena. Y en el caso actual de sobreproducción de libros, los peores enemigos de los libros que valga la pena leer son los innumerables libros que los sepultan, y de los que tratamos de defenderlos”.
No puede ser más acertada esta sentencia de Berardinelli, algo que siempre he tenido muy en cuenta. Si leemos un libro malo, automáticamente, hemos dejado de leer un libro que merece la pena, un buen libro. Aunque parezca una perogrullada, esto representa un drama porque nuestro tiempo es limitado, y el número de volúmenes realmente interesantes es demasiado grande como para extraviar nuestro esfuerzo leyendo porquerías.
Por ello, es importante haberse creado un marco de referencia con las lecturas que ya hemos realizado a lo largo de nuestra experiencia lectora y ser capaces de determinar si un libro nos interesa, si es bueno o malo, sin la necesidad de tener que leerlo. ¿Cómo puedo saber si es bueno o malo sin haberlo leído? Esta es la pregunta a la que me he enfrentado numerosas veces a lo largo de mi trayectoria literaria. Quienes formulan semejante cuestión mantienen ciertos esquemas caducos en su forma de contemplar la lectura y los libros, y no son capaces de ir más allá. Les vendría muy bien leer el libro de Berardinellipara empezar a comprender algunas cosas fundamentales.
En primer lugar, la literatura es una conversación de todos los libros y de todos los autores unos con otros. Solo entendiendo esto así se puede ir un poco más allá y empezar a sacarle un rendimiento al texto. Un rendimiento que Berardinelli, utilizando palabras de George Steiner, califica como “leer bien”. Y eso consiste en:
“responder al texto, implica una responsabilidad que también sea respuesta, reacción”.
Por eso, la lectura se convierte en una actividad de riesgo en tanto en cuanto agudiza nuestro espíritu crítico y nos capacita para ir en contra de algunas de las verdades monolíticas que no lo son en absoluto. Cuando cuestionamos un libro canónico porque de verdad no comprendemos los motivos por los cuales ha llegado allí, o cuando al fin somos conscientes de que en la poesía no vale todo, aunque los epígonos, los faltos de talento, los advenedizos y los diletantes pretendan sostener lo contrario, estamos mostrándonos firmes en nuestros convencimientos derivados de una “buena” acción lectora.
Así que, además de para aquellos que no pueden concebir que sepamos si un libro merece la pena o no antes de leerlo, el trabajo de Berardinelli también va dirigido a quienes piensan que cualquier texto colocado en forma de poesía es poesía. Aquí entenderán los motivos por los que no es así. Y volveré sobre ello más adelante.
Y también, de paso, recomiendo el libro a esos lectores que suelen pensar que lo único determinante es el descubrimiento de la trama, esos que cuando ya conocen el final de antemano creen que la lectura ha perdido todo interés. No leemos por una mera cuestión utilitaria que desemboca en el pernicioso saber cómo termina un texto. Generalmente, unos y otros, los que opinan estas cosas, suelen ser los mismos lectores prehistóricos que encadenan el final de un libro con el principio de otro. No puede haber mayor error, desperdicio y pérdida de tiempo, si se realiza una lectura de esa forma, creyendo que cuando acaban un texto se ha terminado, definitivamente, ahí; cuando en realidad, al hacerse un hueco esa lectura en nuestro interior, entonces, está comenzando.
Berardinelli lo explica de la siguiente forma:
“Pasan de un libro a otro, van siempre más allá y no rellenan mentalmente las cosas que han leído. No relacionan los libros entre sí. No reflexionan ni meditan sobre ellos. Sus mentes no están habitadas por las imágenes y por las ideas que han hecho entrar los libros en sus cabezas”.
Pero no solo es el lector quién se somete a un riesgo cuando encara un libro. También se arriesga el autor. Y no me refiero al evidente riesgo de someterse a la crítica, a gustar o disgustar, o aun peor, a dejar indiferente a quién lee. Para Berardinelli uno de los mayores riesgos que corre un escritor es el de ser estudiado, leído, como obligatorio en la escuela:
“En la enseñanza, la literatura se presenta desde el principio como algo alienado y alienante, algo de lo que, por desgracia, se obtendrán resultados deprimentes y limitados, tanto desde el punto de vista de lo que es la literatura, como de lo que debería ser la enseñanza”.
Por ejemplo, cuando se utilizan los poemas de un autor
“en la escuela para torturar a los estudiantes, obligados a dar con la interpretación adecuada, hasta hacer que, de entonces en delante, sientan náuseas tanto de esa cosa incomprensible y aburrida llamada poesía como de esos individuos a evitar que son los poetas”.
No puede ser más cierta esta conclusión. Basta mirar en nuestro depauperado sistema educativo, en el enflaquecimiento de las Humanidades y en lo que se estudia actualmente en bachillerato: ¿Acaso puede salir algún muchacho adorando a Garcilaso, o a Lope? El manoseo indecente al que fue sometido Lorcadurante mi época de escolar contribuyó de una forma determinante a que mis aproximaciones a este autor sean casi imposibles. Y menos mal que he superado la tremenda aversión que, en aquella época, desarrollé hacia la poesía en general. Afortunadamente, he podido enmendarme, pero me pregunto cuántos muchachos salen ya desgraciados para siempre de nuestras aulas, perdidos para la literatura.
En efecto, tal y como afirma Berardinelli:
“Estudiar quiere decir apasionarse: en latín, studium es un empeño lleno de entusiasmo, es algo intensamente personal y subjetivo. Y la pasión requiere cierta libertad que la escuela no contempla”.
Por eso el efecto negativo es inmediato:
“En la escuela, el libro de texto crea irrealidad cultural, inspira sumisión, antipatía, náuseas y desdén”.
Por lo tanto, se puede llegar a una triste y alarmante conclusión:
“No hay cultura sin placer mental, no hay estudio sin pasión. De lo contrario, la gente enferma”.
Como producto de un sistema educativo perverso, yo pertenezco a esa legión de españoles enfermos de matemáticas e inglés, dos asignaturas que a puro de estudiarlas durante tantos años, de acompañarme, desmotivarme y frustrarme, se han convertido en enfermedades crónicas de mi ignorancia. Me temo que a otros muchos, la enfermedad de la literatura como pandemia los ha apartado definitivamente del negro sobre blanco.
Así que Berardinelli habla cargado de razón cuando asegura que:
“las obras literarias no fueron escritas por sus autores para ser enseñadas y estudiadas, sino para ser leídas y releídas”.
Y apoyándose en esta afirmación, reformula el concepto de clásico literario, algo tan sobado por la crítica y sobre lo que no se consigue un acuerdo satisfactorio:
“Quien lea un clásico debería ser tan ingenuo y presuntuoso como para pensar que ese libro fue escrito precisamente para él, para que se decidiese a leerlo”.
Pues bien: eso es un clásico. Exactamente eso.

Hay otros aspectos que hacen que la lectura sea un acto de riesgo, y uno de ellos es la desaparición de cierto tipo de mediación cultural a la hora de establecer criterios sobre las obras. Una desaparición producto de las tecnologías desbocadas, que ha sustituido unos criterios de autoridad por otros más dudosos:
“La eliminación de la mediación, que tiene como fin valorar y juzgar, coincide con la omnipresencia de la mediación tecnológica, con el control y la explotación informática de todos los actos comunicativos(…) ya no existe el lector, sino un colosal hormiguero invisible, que interviene, corrige, conecta y cataloga sin descanso”.
Las últimas palabras que utiliza Berardinelli pertenecen a Roberto Calasso —como pertinentemente se encarga de advertir—, otra de esas mentes preclaras en cuestiones culturales. Aquí se están tratando cuestiones muy serias. Y estas prácticas pueden acabar, en una dictadura de mercado editorial y pensamiento único que conduzca a aquello que yo he denominado alguna vez como la literatura sin autores:
“Hoy los editores se sienten tan hartos de los libros y de sus autores que sueñan con su abolición y caminan felices hacia la abolición de sí mismos, del trabajo y de la labor editorial”.
El segundo capítulo del libro, Intenet ya no es el paraíso, recoge artículos sobre la literatura en el mundo digital, partiendo un poco del espíritu planteado en la cita anterior. El libro y la lectura se ven seriamente amenazados por la dictadura de lo digital, que permite demasiada mediocridad y que otorga una visibilidad a escritores y trabajos abominables. En esa línea se encuentra lo mejor del libro, a mi entender, esa tercera parte de tremebundo título: ¿Fin de la poesía?
Otro visionario, Hans Magnus Enzensberger, determinó que la poesía moderna
“no sólo hay que conocerla, sino también criticarla: ya no es posible separar la creación de la crítica”.
Los motivos de esta necesaria y continua lectura crítica poética son producto de un gravísimo problema actual. Nos advierte Berardinelli:
“Si en la actualidad hay tantos poetas, se debe sobre todo al hecho de que creen que la poesía es un género literario sin reglas que no requiere que nadie tenga algo que decir (…) tanta libertad mal entendida ha liberado la poesía de un público de lectores y del juicio crítico, transformando en una tierra de nadie de libre acceso a un género que antes era considerado arduo hasta el ascetismo”.
Esta afirmación es demoledora, y explica las montañas de basura lírica que nos vemos obligados a soportar: poesías de advenedizos, de famosillos, de instagramers e influencers, de presentadores de televisión que, súbitamente, han encontrado la inspiración en el fondo de sus majaderías y nos la refrotan por la cara como si fueran genialidades.
En palabras del italiano:
“Muchas antologías en circulación promocionan como escritores a una mayoría de escribientes, algo que impide que la poesía tenga un público de lectores exigente y competente. La gastronomía y el fútbol tienen este tipo de público, al igual que el ajedrez, el esquí o la vela. La poesía no. Su creatividad y valor no los experimenta quien la lee, sino que se dan por supuestos”.
Si aplicáramos una lectura verdaderamente crítica a los textos poéticos que leemos, descubriríamos que la mayor parte de quienes se dicen poetas no lo son porque, simplemente, no saben hacer poesía. Pero esta lectura crítica hoy casi parece imposible:
“Hoy en día ni siquiera los críticos y los académicos saben decir si un texto poético es excelente, bueno, mediocre o banal”.
Entonces, tal vez sepan, estos poetas de lo obvio, que están fabricando humo. Pero tampoco sucede así. Cada poeta se considera originalísimo y el mejor del mundo. El autor del ensayo propone que:
“lo primero que se le debería pedir a un poeta es que sea lo suficientemente crítico como para entender si lo que ha escrito y lo que escriben los demás es poesía o no es nada: si se puede leer o si ni siquiera espera, en realidad, ser leída”.
Me parece un imposible. En los muchos años que llevo impartiendo talleres poéticos he experimentado en mis carnes estos males poéticos, me he topado con aspirantes —llamémoslos así, aspirantes a poetas por no llamarlos cosas peores— que consideraban impresionantes hallazgos versos que afirman que el cielo era azul o los dientes perlas. Con criterios así, lo dicho, es imposible.
Visto lo visto, parece que la poesía está abandonada a su suerte, en manos de los fabricantes de lugares comunes y acaparadores de figuras de repetición. Además, la poesía soporta a un enemigo mucho más temible que estos diletantes con ínfulas de Bécquer:
“El enemigo más temible e insidioso de la poesía es la propia poesía, o más bien, su idea, su mito, su tradicional nobleza: un valor que, sin razón aparente, continúa garantizado per se como excelente. Mejor aún: creo que en la actualidad los poetas se han convertido en los verdaderos enemigos de la poesía, escribiendo lo que escriben y poniéndose bajo el amparo y la protección de la nobleza de este género literario”.
Por eso, la poesía vaga sin rumbo, sin referentes ni personas que sean capaces de establecer criterios porque:
“hoy el acceso a la poesía se ha liberalizado y democratizado. No hay maestros más que nada porque no se los tolera (…) A todo aquel que osa emitir juicios críticos y hacer comparaciones con el pasado se le mira mal, se le considera inoportuno, envidioso, rencoroso, enemigo de la vida y de la creación”.
Pues bien, desde aquí me declaro “inoportuno, envidioso, rencoroso, enemigo de la vida y de la creación”, tal y como lo es Alfonso Berardinelli. Tal y como afirma el italiano en Leer es un riego, Lautréamont profetizó que un día la poesía estaría hecha “por todos”. Entonces,
“como efecto colateral, esa poesía hecha por todos acabaría convirtiendo la poesía en algo insignificante”.
Por tanto, el crítico, según las ideas desarrolladas por Berardinelli, debe verse obligado a “decir que poemas existen y cuales únicamente han tratado de existir”. Es decir, señalar que poetas son buenos y cuales, no es que ya sean malos, sino que simplemente no son poetas:
“ser amable con todos los poetas pone en peligro a muchas personas que no consiguen ni leer ni hacerse leer. Es el mal público, o la carencia de público, lo que vuelve mala o insignificante a la poesía”.
Radiografía lucidísima de los tiempos actuales. Los peores tiempos para la lírica auspiciados por una crítica que “o bien se lo traga todo o bien guarda silencio”.
Berardinelli prosigue con su brillante análisis, no sólo poético, sino también narrativo de autores italianos en el capítulo dedicado a ellos: Italia, historia de un desamor, por donde desfilan Eco, Dante, Elsa Morante o Pasolini, para concluir con un repaso a la literatura mundial en La tierra desolada, en donde tienen cabida Henry Miller, Joyce, T. S. Elliot, Bertolt Brecht, Koestler, Orwell o Foster Wallace, incluso Limónov, para desembocar, como no, en Don Quijote.

En definitiva, Leer es un riesgo es una lección de vida en derredor a toda una forma de interpretar la literatura, y para muestra, entre las recomendaciones que realiza a quienes quieran convertirse en críticos literarios, unas palabras hermosas y conmovedoras:
“El verdadero crítico es un lector, un estudioso, un filósofo y un escritor. Es un crítico de la vida a través de la literatura, y un crítico de la literatura a través de la vida”.
Todas esas cosas, tantas cosas y tan importantes, caracterizan a un crítico literario, para que luego nos tomen tan a la ligera y con desprecio. Berardinelli es todo ello en este ensayo, mientras nosotros aprendemos de sus páginas, boquiabiertos ante un discurso tan cargado de razón.
Nos queda la esperanza de, algún día, poder aproximarnos a ser críticos en la forma en que afirma Berardinelli. La esperanza, eso es lo único que le queda a la literatura en estos días de infamia.