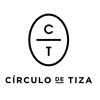Extracto del medio de comunicación
El entierro del camello de un corresponsal de guerra

De los infiernos de los corresponsales de guerra no se sale indemne. Ni gratis, aunque factures a tu diario 500 dólares por el entierro de un camello.
Respuesta, eso sí, a las inquisidoras preguntas del contable del periódico que cuestiona el gasto previo en la compra del doblemente jorobado.
Esta clásica perla del enviado especial, como otras muchas, son atesoradas por Ramón Lobo en su última novela «El día que murió Kapuscinski» (Círculo de Tiza), homenaje al mítico corresponsal boliviano Juan Carlos Gumucio.
Lea también: Viajar al lugar de los hechos, la esencia del reporterismo de Kapuscinski
Fallecido en 2002 a los 52 años tras una carrera como reportero en Oriente Próximo y otros lugares no tan cercanos, Gumucio tiene su trasunto en Roberto Mayo, personaje «que está muy colonizado por mí», consiente el autor.
En entrevista con Efe, Lobo recuerda otra trastada de un periodista de Los Angeles Times «que pasó taxis y cuando le recordaron que estaba en un portaaviones, él dijo: tú no sabes lo grande que es esto».
Son algunos de los placeres del reportero, vengarse de los «verificadores» de cuentas de viaje a lugares imposibles.
Fue Evelin Waugh en «Noticia bomba» quien dio inicio al subgénero de los modernos corresponsales de guerra que viajan con canoa, o con bañera, como Richard Harding Davis.
El autor atribuye a traumas de la infancia que gente insensata se encamine al lugar del que huyen todos y admite que una de esas facturas es «la soledad» del que acumula años y guerras.
Oriundo de Lagunilla (Venezuela), remite así a unos de los padres de esa «desdichada tribu», como la bautizó William Howard Russell y, que en el periodismo español tuvo a Manu Leguineche, su contribuidor al género con su clásico ambientado en el «Golpe de Libertad» de Teodoro Obiang.
Menos piadoso, Arturo Pérez Reverte retrata en su «Territorio comanche» a sus pares en acción; obsesionados unos, como el cámara José Luis Márquez, en la voladura de un puente y otros en sus ajustes de cuentas. No es esa la intención de Lobo, aunque reconoce que alguna siempre hay.
Ha tomado de relatos y experiencias propias y ajenas los escenarios donde construye la acción, desde El Líbano de los secuestros que tan intensamente vivió Gumucio al Mogadiscio de las cortes islámicas.
Detesta que estar lejos de los jefes sea cada vez más difícil o que esa manera de vivir desapareciese con Kapuscinski, cuando ahora al reportero se le valora «por lo que cuesta, no por lo que vale».
Atribuye a falta de criterio el hábito de «seguir el paso de las agencias» y reivindica la vocación de los que van a conflictos, aunque sean «muy tocapelotas».
Tampoco escasean los ególatras.
No le da más importancia a los celos de quienes «no quieren ir a donde tú vas, pero luego envidian tus crónicas».
«Los que vamos una y otra vez estamos evidentemente averiados», alega para normalizar algo que difícilmente lo es.
«Creo que hay una especie de patrón. Todos tenemos un problema con la infancia, con figuras paternas», especula.
Y sí, fue Leguineche quien raudo tradujo el legendario: «No tuvimos infancia, pero tuvimos Vietnam», atribuido al Michael Herr de la cima del género con sus «Despachos».
O como proponía quien primero retratase en Sierra Maestra a los revolucionarios barbudos, el maestro Enrique Meneses. «Vamos a que nos quieran».
Ni morir el primer día como recuerda Lobo cuando admitió: «Tengo mucho miedo de que me maten el primer día porque voy a parecer tonto en la necrológica».
Y es la indecorosa idea de la inmortalidad, la que permite ir y volver a una panda de inconscientes con «sensación de que nunca te va pasar nada».
Pero cuando «matan a alguien, amigos tuyos como Miguel Gil, Julio Fuentes o Ricardo Ortega te das cuenta de que los inmortales también se mueren».
Asoma aquí en el relato el «propósito de dejar las guerras a los más jóvenes». También la melancolía de reconocer que «genera soledad la sensación de que no cambias nada», aunque «es un trabajo que te cambia ti, que te mejora».
Sigue siendo curioso que el miedo es al ir, al fracaso; y al volver, al constatar «todas las tonterías que has hecho».
Es imposible olvidar el encuentro con el francotirador que espeta al periodista: «Oye he visto a vuestros amigos en Mostar».
Y al preguntar si les ha saludado, aclara: «No, les he visto por la mirilla, pero no he disparado». Sin saber si fue casualidad o les perdonaron la vida