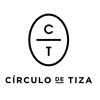Extracto del medio de comunicación
Marta Suria, víctima de abuso sexual en la infancia: «Mi mente lo relegó y no recordé nada hasta los 30 años»

«Por fin he cruzado el puente hacia el mundo de las vivas». Las primeras páginas ya dejan entrever que Ella soy yo (Círculo de Tiza) es un relato íntimo que habla de sufrimiento, pero también de superación. No empezó como un libro, sino en forma de textos que Marta Suria escribió como parte de su terapia. Todo lo que nunca fue capaz de recordar explotó en su mente cuando cumplió los treinta y solo entonces los primeros flashes le condujeron a su infancia y adolescencia, cuando sufrió abusos por parte de su padre. Hoy lo cuenta bajo pseudónimo y con la entereza que ha logrado reconstruir en estos últimos siete años: «Estoy aquí, mi vida continua. Esa es la verdadera victoria», escribe.
El libro es un retrato de dos ‘Martas’, una que almacenó el sufrimiento y otra que vivía como si nada hubiera pasado, llegando a olvidar todo lo ocurrido. Esta disociación es un mecanismo de superviviencia muy habitual.
Absolutamente. No soy experta, pero explicado de manera coloquial consiste en que, ante un dolor absoluto, mi mente decidió colocar y relegar los hechos a una parte muy profunda y yo en mi día a día no recordaba nada. Hasta los 30 años. Esto aunque pueda parecer de ciencia ficción, es real. Eso sí, el cuerpo no es capaz de dejar de escucharse, así que hay cosas que pasan y sentimientos que tienes. Eso te acompaña siempre, pero el hecho en sí tú no lo recuerdas.
Y de repente a los 30 años hay un estallido…
Sí, algo que también suele ser habitual. Para mí fueron los 30 años, que también fue un momento en el que mi vida se había estabilizado, tenía mi pareja, tenía trabajo, vivía fuera de España…Y en ese momento sin buscarlo llega un día en el que me empiezan a llegar flashbacks que no entiendo. Yo no me acordaba de absolutamente nada. Claro, mi reacción al principio es ‘no puede ser’, ‘¿Qué es esto que está ocurriendo?’. Mi proceso fue tan heavy que al principio, de alguna manera, hasta entendía que no me creyeran: si a mí me está costando asimilando, ¿cómo no le va a costar al resto?
¿Qué proceso empezó ahí?
Ese es el eje del libro, en el que intento relatar qué pasa cuando toda esa memoria vuelve a mí y me cuestiona lo más íntimo: quién eres, de dónde vienes, qué ha pasado con tu vida. Yo acabé dejando a mi pareja y mi trabajo y llamé a la persona más cercana, que en aquel momento era mi tía. Me acogió, me creyó desde el minuto uno y ahí empezó todo un proceso de terapia, judicial, familiar… Y hasta hoy.
¿Cómo fue la reacción de su familia?
Creo que en la mayoría de casos se castiga casi más romper el silencio que el hecho en sí. Creo que porque es algo que nos interpela directamente, sobre todo si se da en el ámbito familiar. Al final la familia es el lugar al que perteneces y si eso ha pasado ahí, al final la vergüenza y la culpa como que se extiende. Mi tía, mi hermano y una prima muy cercana me acogieron y me creyeron. El resto de familiares tuvo la reacción más habitual, la de alejarse, sentirse sobrepasados y no querer saber nada. Han pasado siete años desde que hablé y no he vuelto a saber nada.
El Consejo de Europa habla de que uno de cada cinco niños son víctimas de abuso sexual y en España se presenta una denuncia cada tres horas. ¿Por qué somos socialmente incapaces de concebir la dimensión real de esta violencia?
En primer lugar nos sobrepasa el hecho en sí, es tan antinatural… Sobre todo, si se da dentro de la familia, que, en contra de lo que creemos, suele ser en la mayoría de casos. Si hablamos de abuso sexual en la Iglesia o en los colegios, nos cuesta menos asimilarlo. Creo, como decía antes, que es porque nos interpela y también porque ahí se crea una telaraña de poder y silencio enorme. Luego está toda esta construcción social de ‘lo que pasa en familia, se queda en familia’ y ‘los trapos sucios se lavan en casa’, que nos hace mucho daño. Así que a nivel social es el reflejo de eso, no queremos asumirlo. Yo de alguna manera cuanto más hablo más me doy cuenta de que estamos todos disociados de esa realidad que nos toca tan de cerca. Y es precisamente nuestra incapacidad para asumirlo lo que hace que se perpetúe la impunidad.
Cuenta que en el abuso en la familia se crea esa especie de telaraña marcada por el vínculo que hay con el abusador, que se supone que debe ser de amor y confianza.
Yo no soy psicóloga, pero uno de los daños principales, más allá de la culpa y de la vergüenza, es cómo acabas entendiendo el amor y lo que es querer. Para salir de esa telaraña lo que más me ayudó fue soltar el látigo del juicio –’¿por qué no hablaste?, ¿por qué no te fuiste de casa?, ¿por qué no hiciste nada?’–. A raíz de esas preguntas empecé a entender que en realidad ese era mi lugar, al que yo pertenecía y que en la infancia dependía de esas personas.
Luego tuve que romper con un montón de mensajes que todas llevamos instalados: ‘la familia es tu lugar seguro’, ‘la familia es donde te quieren’, ‘honrarás a tu padre y a tu madre’… Y tuve que conseguir no sentirme mal, fíjate hasta dónde llega la culpa, por aceptar que mis padres no fueron buenos padres, que no pasa nada por no querer pertenecer a eso, por no querer saber nada, por denunciar. En definitiva, por romper con la lealtad. Vivimos en una sociedad en la que llevamos metida en el ADN esa lealtad familiar, así que salir de ahí es un ejercicio de romper con la culpa muy profundo.
Denunció a los 33. ¿Cómo es denunciar a su propio padre por algo así?
Creo que denunciar a un extraño es más fácil –entre comillas, porque siempre es muy complicado– precisamente porque no hay esa telaraña de inicio. Como explico en el libro, la decisión no fue nada fácil, de hecho necesité tres años para hacerlo. Pero lo que me llevó a denunciar a mí no era la búsqueda del castigo ni de la justicia en forma de prisión o de sentencia, como creo que la hubiese buscado en el caso de tratarse de una persona que no conociese. Yo denuncié para salvarme a mí, por esa deuda que sentía de no haber hablado.
¿Cómo acabó?
Bueno, contestarte a esto es desvelarte el final del libro, pero básicamente hubo una absolución por falta de pruebas. Yo tuve la suerte de que pasé la fase de instrucción porque la mayoría de casos se quedan ahí, pero perdí el juicio oral por falta de pruebas como es frecuente. Al fin y al cabo es tu palabra y tu testimonio y a pesar de que puede ser prueba de cargo suficiente, ahí entra en juego la evaluación de tu credibilidad.
En el libro escribe «Él es inocente y tú, mentirosa o loca si no demuestras lo contrario».
Sí. Está claro que la presunción de inocencia es necesaria, pero en estos casos concretos implica que el foco se pone directamente encima de ti. Yo tuve suerte con la abogada, el fiscal y la jueza de instrucción. Me sentí respetada y escuchada, pero no con los psicólogos forenses que te evalúan y, como es lógico, con la defensa. Sentí un cuestionamiento atroz a mi palabra.
Ahí sentí que, de alguna manera, se le daba mucho peso a mi trabajo, a mis ingresos, a la manera en que vestía, a mi manera de hablar… Es algo que comenté muchas veces con mi abogada y sobre lo que reflexiono en el libro: ‘Y si hubiera estado en otra situación, ¿cómo me hubieran tratado? Porque si yo siento que se me está humillando, no quiero ni pensar qué hubiera pasado…’. Pero al mismo tiempo tuve la sensación de que esto jugó en mi contra: ‘¿Cómo puede ser que tengas esta vida y un trabajo así? Que puedas estar hablando aquí con esta entereza…’. Con la distancia creo que, hagas lo que hagas, todo va a jugar en tu contra. Porque el foco está en ti constantemente. Por eso, de alguna manera, escribir ha sido un ejercicio de hacer las paces conmigo misma, explicando mi historia con mis propias palabras.
El libro está escrito en capítulos que no siguen un orden cronológico, sino que imita en su estructura a la experiencia y los recuerdos fragmentados. ¿Cree que el sistema está preparado para entender los mecanismos psicológicos del trauma?
Creo que se necesitan profesionales que puedan comprender cómo funciona la mente en estos casos, cómo reacciona para protegernos y cómo a través del cuerpo y la memoria eso vuelve a saltar. Necesitamos psicólogos que puedan entender, escuchar y analizar los relatos, cómo se cuentan y por qué se cuentan. El punto de partida no puede ser ver por dónde fallas, dónde está la contradicción, dónde no cuadra. Sino que el punto de partida debe ser: te escucho y voy a ver qué ha pasado. Hay que tener en cuenta que, además, yo denuncié con 33 años, pero muchos denuncian con seis y el proceso es el mismo. Se enfrentan a lo mismo. Eso es tremendo. Por eso creo que las estadísticas que tenemos, que ya de por sí son espeluznantes, no reflejan la realidad. ¿Cómo vamos denunciar, en la infancia o en la edad adulta, si el proceso judicial es un campo de minas contra tu persona?