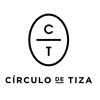Extracto del medio de comunicación
Un entomólogo chiflado
Cuando llegue el verano… La frase, inacabada, engloba un mundo de posibilidades. Muchas se cumplirán, otras, desgraciadamente no. Los veranos de Les cuques de Julià Guillamon (Barcelona, 1962), son mundos de posibilidades pasadas y presentes, intensamente vividas, magníficamente retratadas. Veranos en los que pese a no cumplirse todas las expectativas, dejan la puerta abierta a que los bichos vuelvan, que dejen su huella y abran nuevas posibilidades. Es el ciclo, es la esperanza.
De una forma evocadora pero sin perder nunca de vista el humor –si no, vean la fotografía a la que se presta el autor para ilustrar esta reseña– Guillamon retoma aquí la traumática experiencia que como familia les tocó vivir con el derrame cerebral de Cris, su mujer, iniciado en Cruzar la riera (2017). Aquí, sin embargo, centrada en los tres últimos veranos en los que la familia –padre, madre e hijo– no ha podido salir a la montaña, pasión que comparten. Los bichos llegan anunciando el verano, en primera instancia como elemento central del relato, con descripciones divertidas –“Parece que lleve una armadura con piezas de tallas diferentes, con un acordeón de goma entre pieza y pieza como el C-3PO de La guerra de las galaxias”– propias del entomólogo chiflado que convive con el escritor. Después solo hacen compañía, ayudan a los personajes a relacionarse, a hacerles recordar, a revivir…
Les cuques es un libro con muchas caras y muchas maneras de leerlo. Y con todas Guillamon consigue implicar al lector. Desde la piel del entomólogo fascinado por los bichos , el autor interpela a todos los niños, los que lo son y los que lo han sido y que en alguna ocasión se han acercado a ellos aunque solo fuera para fastidiarlos. A estos les ofrece una magnífica guía con unas páginas desplegables centrales con ilustraciones a todo color de escarabajos –“una excavadora que, en el momento más prometedor del verano, se bloquea, vuelca y queda a merced de niños y gatos”–, mariposas, abejas y abejorros, libélulas, bernats –“los chicos de mi calle en Arbúcies le habían cambiado el nombre catalán, y en lugar de bernat pudent lo llamaban merdac (mierdaca) para que no quedara duda alguna de que era una asquerosidad”–, y otros múltiples bichos que revolotean por el texto. Ahora podremos seguir fastidiándolas pero con conocimiento de causa y de nombre.
Con Les cuques, el también crítico de este suplemento y articulista de La Vanguardia sigue la senda más intimista de su trayectoria literaria que tuvo como punto álgido El barrio de la Plata (2018), una historia también con tintes biográficos que transcurre en el barrio barcelonés de Poblenou en torno a una familia bilingüe, el choque cultural y el drama que los rodea. La construcción de la identidad que dominaba en esta novela donde sus padres –ella, una chica de Gràcia y él un jeta de una familia castellanohablante de un pueblo de Valencia– eran los protagonistas, también está presente en Les cuques, donde el bestiario funciona como una especie de cayado desde donde se cuelga el escritor para zambullirse en la memoria.
El libro está dividido en tres veranos y cada capítulo lo preside un bicho. Veranos que se suceden en el tiempo –la única secuencia temporal que mantiene– y que van mostrándonos, como una película de fondo, a la familia reponiéndose del golpe, curándose y preparando el terreno para volver a la montaña. Un punto muerto que el autor aprovecha para reconciliarse con el mundo sirviéndose de los recuerdos.
Arbúcies y Llançà son los principales escenarios. Por allí anda la pareja, ahora enamorada, ahora distanciada, construyendo una relación de pinceladas que la hace envidiable; por allí también aparecen los vecinos, los clientes del hostal que regenta la madre, los amigos y el hijo, con quien desde pequeño vinculan a la montaña. Los bichos ya no son los bichos, son los personajes que forman parte de esta vida en el pueblo que Guillamon tan bien retrata a través de miradas cruzadas: “El niño de fuera que mira los del pueblo, los del pueblo que miran los recién llegados…”, explica. Y en medio, el drama, que planea como quien no quiere la cosa, sin estridencias: “He ido una tarde a Ikea. Para no desmontar las casas donde fuimos felices, he comprado una mesa, cuatro sillas y unas camas sencillas, para salir del paso y hacernos la ilusión de que no tardaremos en volver a casa”. Todo, de una dimensión humana que emociona