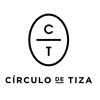Paladear las horas
Sentado al sol me siento Buda o un lama reencarnado. Al sol me domo, paladeo el tiempo y me siento seguro porque sé que nadie vendrá a importunarme, a echarme el lazo. Tirado al sol tengo menos raptos amigdalinos y la corteza cerebral, fina como el tirador de una persiana, gana en atención, en presencia, se expande como el universo. Esa luz viene a casi 300.000 kilómetros por segundo pero qué lenta cae, cómo te baña lo luminoso, es como si te echaran un tarro de miel por encima. ¡Qué sociedad perfecta seríamos si pasáramos más tiempo al sol! Sabríamos si una persona es feliz mirando el tono de su piel en invierno. Esto de sentarse a adorar esta estrella que pesa tanto lo aprendí de mi abuelo, que terminaba de comer y se estiraba como un gato en el escalón de la puerta. Ahora los escalones lo hacen muy pequeños para que a nadie se le ocurra sentarse un rato, cerrar los ojos y meditar como un yogui occidental.
«Sé que hay una capa de la vida en la que todo funciona. Ahí trato de regresar cada vez que me descentro, porque esto de vivir es un descentramiento constante y un continuo regreso a la inocencia, verdadera fuente de todo lo mejor. Creo que los años vienen para traernos a la edad de la tranquilidad y esta no es otra que ser tan mayor como uno decida ser, con la ventaja añadida de esa especie de sabiduría que aparece cuando los impulsos se amansan y las energías cambian. Es aquí cuando las horas se paladean de una forma nueva», dice Carlos Risco en «Objetos a los que acompaño».
Cada día, cuando salgo a caminar, hago recuento de la gente que está tirada al sol. En el mejor de los días he llegado a contar hasta cuatro, cuatro contribuyentes que se han salido del redil, que han descubierto la sabiduría de sentarse al sol, de practicar esa razón poética del vivir, de esa experiencia de sentirnos vivos, alejados de las preocupaciones, practicando una meditación solar que nos reconcilia con nosotros mismos y nos abre a la imaginación, esa facultad del alma sin estrenar que habita en el corazón.
«Sé lo que pasa en el mundo de un hombre cuando los primeros rayos de sol atracan la pereza y las mujeres toman las playas de nuestra Normandía con cien mil buques de guerra disfrazados de tirantes y vestiditos de Zara. En primavera nos volvemos a enamorar. Y al hombre cabal que éramos lo secuestra un loco y un niño con una espada de madera y un castillo donde esconder una sonrisa», escribe Jesús Terrés en «Nada importa».