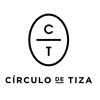Extracto del medio de comunicación
En las alturas
Ultimamente, he subido mucho a las altas esferas. No lo digo en términos sociales. Ese ámbito me sigue vedado, a pesar de los fichajes necesarios para llenar el hueco que dejan quienes entran en la cárcel. Con cada operación de la Guardia Civil se corre el escalafón social y ni aun así entro. Parezco el Pechuga San Román, que se pasó toda su carrera en el banquillo. De hecho, me entero por otros de cenas exquisitas que dan nuestras damas salonnières, nuestras Madame Staël pasadas por Loewe, las que gustan de poner en contacto grandes inteligencias y de ofrecer recitales de piano, y disimulo como diciendo: «Qué más me da, yo soy de barrio, auténtico, estoy donde la gente». Pero en realidad me da una rabia tremenda que no cuenten conmigo en ninguna para sentarme entre una soprano búlgara y una aristócrata austrohúngara o una euroministra sofocada por el peligro trumpiano. La auténtica consagración del escritor es figurar como agradador y como objeto decorativo en las fiestas mundanas donde las señoras te dicen «darling» mientras te tienden la copa vacía o te solicitan una opinión ingeniosa y ligera. Me hago mayor y no me llega esa consagración. No puedo cometer la traición de Truman Capote a sus cisnes si primero no me procuro cisnes.
Pero no, cuando digo que últimamente subo mucho a las altas esferas, me refiero a que en Madrid se han puesto de moda los áticos. Las terrazas. En el centro no hay hotel o club privado que no presuma de la suya para tomar una copa y de esas vistas a la ciudad que nos la revelan tan encantadoramente villorria, con sus tejas y su desorden y apenas algunos rascacielos enhiestos con los que un monstruo gigantesco parece haber jugado a los dardos con nosotros. El otro día, para romper un incómodo silencio con una señorita en una terraza desde la cual se oteaba el Cerro de los Ángeles, en Getafe, le dije que allí hubo apostadas piezas de artillería nacionales durante la defensa de Madrid. Carraspeó y se fue, por poco me rocía con el spray lacrimógeno. Era en la terraza del hotel Suecia, donde Javier Aznar presentaba su libro con tanto éxito y tal tumulto que, por cada persona que entraba en la terraza, una se precipitaba abajo en el lado contrario. Creo que mi entrada causó la pérdida de dos it-girls. Javier Aznar ni se enteraba, porque ahí estaba el hombre rezumando la sofisticación joven e intacta de la que está lleno su libro.
La moda de las terrazas con vistas coincide, como decía antes, con la de los clubes privados. Ambas me parecen contradictorias con el Madrid en cuyas calles me fogueé. Que antes que de terrazas era de sótanos, algunos con tuberías como sistemas gástricos de la tripa en la que bebíamos tragados. Y que antes que de privados era de bares abiertos y favorables a los encuentros espontáneos, al arrejuntamiento casual. Ahora hay sitios en los que se entra poniendo la huella dactilar, como en la CIA, no me jodas. Admito que las fiestas en altura me evocan las de Jep Gambardella, y eso es un indudable punto a favor. Pero ahí arriba, mientras se achica Madrid a un tamaño de maqueta como aquella en la que Speer mostró a Hitler su Germania, mientras se la ve desde un punto distinto y displicente en lugar de dejarse arrastrar por sus corrientes, los seres humanos encima comienzan a antojarse tan insignificantes como las motas humanas que, vistas desde la noria del Prater, le parecían a Orson Welles propicias para el aplastamiento como insectos.
En verano, también hay gente que se va al templo de Debod con guitarras para ver el ocaso y ovacionar la desaparición del Sol como se hace en Ibiza y en Punta del Este. Creo que el mirador de Debod y las terrazas responden a un mismo anhelo estéril: allí hay gentes que quieren ver el mar y que cualquier día lo proclamarán allí donde estaban mis piezas de artillería. Qué ingenuidad como de utópicos que buscan playas bajo los adoquines. Por eso estaba mi generación en los sótanos: sabíamos que desde ningún tejado de Madrid es posible ver el mar.