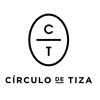Extracto del medio de comunicación
Ramón Lobo: «Nuestro trabajo es construir puentes, no muros»

El 23 de enero de 2007 Ryszard Kapuściński agonizaba en un hospital de Varsovia. Su muerte, convertida en símbolo de la demolición de una profesión y de toda una forma de entender el periodismo, es el punto de partida de la última novela de Ramón Lobo, El día que murió Kapuściński (Círculo de Tiza, 2019). Y es que por jugarretas del azar, ese mismo día el escritor, periodista, y corresponsal de guerra aterrizaba en Mogadiscio, una experiencia que presta a uno de sus personajes, Roberto Mayo, que junto a Tobias Hope, más conocido como Puta Esperanza, recorre a lo largo de 340 páginas los conflictos que marcaron la última década del siglo XX y la primera del XXI.
Ramón Lobo (Lagunillas, Venezuela, 1955) cuenta con una amplia trayectoria como corresponsal de guerra. Tras dos décadas en El País, en la actualidad colabora con eldiario.es, El Periódico de Catalunya, Cadena SER, InfoLibre y Jot Down. Escribe en el blog En la boca del lobo y esta es su segunda novela, tras Isla África (Seix Barral, 2001), aunque ha hecho varias incursiones en la no ficción, destacando Cuadernos de Kabul(Península) y Todos náufragos (Ediciones B). En El día que murió Kapuściński se revisten de ficción sus experiencias como reportero de conflictos en la antigua Yugoslavia, Afganistán, Chechenia, Somalia, Líbano, Israel, Irak… Entre la realidad ficcionada, lo autobiográfico y el homenaje a una edad dorada del periodismo y a toda una generación de corresponsales discurre una historia que retrata las peripecias y sinsabores vitales de un oficio.
El tándem de fotógrafo y plumilla que encarnasen en su día Lobo y Gervasio Sánchez funciona también en esta novela en la que aparecen rodeados de un puñado de compañeros, una tribu de nómadas desarraigados marcados por cierto componente autodestructivo, inherente a una profesión donde la soledad es una constante, lastrados por conflictos emocionales y empeñados en correr en dirección contraria a donde dicta la sensatez. Pero también brillantes, dedicados a encontrar la imagen o la historia que permita contar lo que de verdad ocurre y a ganarle la partida a la creciente carrera de obstáculos que se fueron cerniendo sobre la profesión.
Esta historia que arranca con dedicatoria a Kapuściński y Juan Carlos Gumucio —que cede a Roberto Mayo fisonomía, nacionalidad y afición al whisky, aunque el propio Lobo le preste mucho más—, y cierra con la guerra de Siria y una nota sobre Tom Wolfe, es una lección de periodismo (del que no se hace con el culo pegado al asiento de una redacción), de amor a saber contar la historia, un grito que subraya todas las amenazas que se ciernen sobre un sector que hoy se enfrenta a algo orwelliano: el que sólo una mirada, tal vez dos, están dictando la historia y la forma en que miramos al mundo, ese en el que tras la entrada de los poderes financieros en la cúpula de los medios se recortó todo lo que daba valor al trabajo que se hacía en las redacciones. En el que perdimos el periodismo pausado, riguroso, que contaba con recursos. En el que nos quedamos huérfanos de contexto.
No esperen una historia de héroes. Ya dijo Platón que «sólo los muertos han visto el final de una guerra». Como el autor, sus personajes tienden al realismo. Viajan gratis, tienen buenos sueldos, trabajan lejos de los jefes y son testigos de la historia. Bregan, eso sí, con una abrumadora soledad, con la culpa del superviviente, con depresiones e inestabilidad, son incapaces de comprometerse y toleran mal la rutina. El que uno de ellos reciba el apodo de «Hemingway» no es un halago, y es que la mirada sobre ellos discurre a caballo entre la ternura y cierta burla que el autor, bien dotado de sentido del humor, parece volcar sobre sí mismo.
Entre antigüedades familiares y un cartel de Palestina —»lo he puesto al revés, porque tal y como está la cosa…»— una gata (Nana) opta por ignorar a los humanos y otro felino (Morgan) decide salir en las fotos. Como en esta historia, Kafka e Italo Calvino ocupan también lugares de honor en la casa de Ramón Lobo. Con una sonrisa, el escritor confiesa que al final ha terminado «contaminando más personajes» aparte de Mayo. E insiste en que el periódico, ese que termina convertido en The Nothingness, no es El País.
Las historias descritas son, en su mayoría, reales. Vividas o contadas por compañeros. Narradas en tercera persona, a golpe de frases cortas y diálogos dinámicos, dotan a la historia de un ritmo veloz, a juego con las vivencias trepidantes de los personajes. Nombres como el de Lynsey Addario, Marie Colvin o Dexter Filkins se suceden en la conversación junto al de Alfonso Armada, que le prestó experiencias de Ruanda, o el de Javier Espinosa, que hizo lo propio con Siria, Sebastião Salgado o Bru Rovira. Entre dos fotografías firmadas por estos últimos cuelga una hecha por el propio Lobo, en Irak, desde la que una niña sonríe y una mujer hermosa se recoloca el velo. En otra pared recortes de periódicos guardados por su abuelo hablan de acontecimientos que hoy narran los libros de Historia.
A diferencia de Gumucio, asegura que «nunca pensé en el suicidio. Yo soy más de la teoría de Buñuel de que es mucho mejor matar que morir». Afirma que le gustaría haber podido cubrir Siria «con Natalia Sancha» y que la mayor cicatriz se la dejó Sierra Leona. Siria es el conflicto que estaba sobre la mesa en 2012 cuando Lobo fue despedido, junto con otros 128 trabajadores, de El País, diario al que ha vuelto a incorporarse con una columna quincenal el pasado mes de septiembre. Llevaba veinte años en la redacción.
Ramón Lobo tiene la mirada directa, el trato cercano y pocos pelos en la lengua, una rara combinación. Sin importar si el comentario previo ha sido sobre una ex-novia, sus años de currante en un hotel londinense, política o los nervios por la acogida que tendrá el libro, la respuesta al «¿puedo usar esto?» es siempre un sí rotundo. «El periodismo es un oficio precioso si lo sabes dejar a tiempo», concluye.
Defiende el periodismo hecho con paciencia, tocando, hecho con sentimientos y desnudo de adjetivos. Y asegura que hay que conformarse con que si tus palabras, a la vuelta, «no han servido para cambiar nada, al menos te queda lo vivido y el haber cambiado tú». Al final, «tu misión no es otra que ser un testigo incómodo». Sueña, con ojos alegres, con las ciudades invisibles de Italo Calvino mientras habla de vacaciones en Roma o Estados Unidos, confiesa que escribe escuchando música —lo introduce en la novela porque cree que es algo que ayuda al lector—, y enumera canciones que ponían a todo volumen en el coche al cruzar una u otra calle de Sarajevo.
—El libro arranca el día que el protagonista, Roberto Mayo, al igual que tú, cumple 52 años y aterriza en Mogadiscio. El mismo día que muere Ryszard Kapuściński. Es toda una declaración de intenciones, un homenaje a un tipo de periodismo que parece haber desaparecido.
—El día que aterricé en Mogadiscio murió Kapuściński. Me pareció un arranque perfecto para la novela. Decidí utilizar la tercera persona para poder distanciarme. Se trataba de jugar con la idea de si la muerte de Kapuściński era el final de una época. Yo tengo muy claro que he vivido el final de una época dorada. Solo la he vivido unos 20 años, pero ya venía de antes, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la crisis de 2008. La novela finaliza en 2012 porque tampoco quiero contar Siria hasta el día de hoy. Y no ha sido intencionado, quizá haya sido un tic psicológico, pero la cierro justo un mes después de salir de El País.
—¿Cuándo empezaste a escribir este libro?
—Hace diez años, en Roma. Me dejó un casoplón una amiga en el barrio de Conti y me fui tres semanas para escribir. Comencé allí y luego se paró, porque aparte de arrancar el libro arrancó también una relación, a la que di prioridad. El libro se quedó dormido tras cien páginas, de las que han sobrevivido la mitad, después sentí la necesidad de desatascarme con Todos náufragos, y a los pocos meses retomé este.
—Más allá de que se cruzara Todos náufragos, ¿qué es lo que ha costado más con esta historia?
—La edición. Yo tiendo a escribir de una forma que hace que luego me arrepienta cuando me toca editarme. Prefiero dejarme llevar y no tener casi nada preparado, ir improvisando. Sé adónde quiero llegar, pero no sé por dónde voy a pasar. De repente lo que yo pensaba que iba a ser una línea se convierte en un párrafo, y lo que pensaba que podía ser un párrafo se convierte en un capítulo… Me dejo ir, y todos los personajes se desparraman. Susana Fortes me dijo una vez: «Los periodistas escribís con el codo encogido, como si tuvierais miedo a dejaros ir». Pues esa es la forma de dejarme ir. La edición es muy cabrona, porque te das cuenta de personajes que tienen que mejorar, situaciones que no has explotado bien, resabios periodísticos que hay que quitar… Ha sido lo más difícil, pero a mí la edición me encanta.
—Junto a esa reivindicación del periodismo del relato, está muy presente el miedo a no saber contar las cosas.
—Eso es permanente, el miedo a defraudar, no tanto a la gente que está aquí sino a la gente que está allí. Tú eres de las pocas personas que va a conocer su historia ¿y no la vas a saber contar? Nunca he tenido miedo físico más allá de cinco minutos en una calle u otra —no es un miedo constante, o si no no podrías estar en sitios así—, y te defiendes con el humor negro, pero el miedo a no saber contarlo es muy fuerte antes de ir. Una vez que estás allí ves que todo fluye. Yo me hacía una lista de temas que quería tratar en cada viaje y revisaba el éxito por el número de temas que había conseguido tratar de esa lista. Por lo general ninguno, porque había encontrado luego temas mucho mejores.
—¿Los temas pequeños, lo cotidiano, son lo más importante a la hora de contar lo que pasa?
—Creo que es la única forma de que el lector lea, si le cuentas una historia que tiene que ver con él y a través de esa historia le estas contando un contexto. Si encuentras el punto de agarre, una de esas historias pequeñas se convierte en una historia grande. En Kosovo mi traductora, que era una persona esencial, como los fixers locales de cada guerra, me dijo que en Mitrovica había una funeraria, Escorpio, que se encargaba de ir a buscar cadáveres serbios al sur controlado por los albaneses, porque había familias que no querían dejar los cuerpos de sus abuelos enterrados en tierra musulmana. Este tío iba con su furgoneta, y se los llevaba a enterrar en zona serbia. Hice un reportaje pequeño de unas setecientas u ochocientas palabras y lo mandé. Afortunadamente no se publicó ese día, y empecé a leer un libro magnífico sobre la utilización de los símbolos por parte de Slobodan Milošević. De repente me acordé de una frase de Karadžić en 1993, que cuando le preguntaron dónde acababa Serbia respondió: «Acaba donde está la última tumba serbia». Llamé al periódico, les pregunté si ya habían publicado, me dijeron que no, y añadí cuatro cosas en torno a que lo que se estaban llevando realmente no eran muertos sino la frontera. Así, una historia que en principio era pequeña, curiosa y bien hecha, se convirtió en una historia mucho más potente. Si a esas historias les encuentras un vínculo con el contexto es fantástico.
—¿Se supone que, junto con dar voz a los que no la tienen, ese es el trabajo del periodista, dar contexto?
—Sí. Hay que ir a escuchar, no a contar. Tu trabajo es escuchar esas voces y luego situarlas en un contexto para que la gente pueda entender qué está pasando, y aunque tú tengas tus simpatías hay que escribir de una forma que deje una puerta al lector para llegar a sus propias conclusiones, que pueden ser distintas de las tuyas. Tú ya tienes todo el poder, especialmente el de llevar al lector donde tú quieras, pero es fundamental dejarle esa puerta abierta para que el lector decida si quiere comprarte todo lo que le estás vendiendo o no. Sentir esa libertad le permite llegar al punto final.
—¿Lo estamos haciendo?
—Hoy se hace un periodismo lleno de adjetivos, y como decía Pepe Comas –un histórico de El País–, «los adjetivos los pone el lector, no el periodista». Yo creo que jamás he escrito «grupo terrorista» ni nada parecido. En mis análisis quizá sí, pero en mis crónicas nunca he llamado a Hamas «grupo terrorista». Sí me parece que lo que han hecho es terrorismo, pero también creo que eso no lo tengo que calificar en una crónica. Tengo que explicar lo que hace, y luego ya tú decides si eso es terrorismo o liberación. Mi trabajo no es ese. Ese es un trabajo para los jueces. Mi trabajo es contar lo que ha pasado, que ya es más que suficiente.
—La novela retrata ese momento en que el que los recortes arrasaron los medios y entraron los nuevos gestores. Frente a eso se alza el grito de que hay que estar allí, en la calle.
—Es fundamental, porque si no estás ahí no hueles. Una vez leí una entrevista de Larry Collins que me encantó, y dijo una frase que me gustó mucho: «Olor, color, sabor». Es lo que tiene que tener un reportaje, y eso da un prestigio tremendo a tu texto. Si no estás ahí, no puede tener ni olor ni color ni sabor. Además, cuando llegas allí en persona las cosas se ven de otra manera. Eso me ha pasado todas las veces. Vete allí, habla con la gente. Nuestro trabajo es construir puentes, no muros. Haz análisis, vete a Cataluña y habla con los catalanes, o que los catalanes vengan a Madrid a una manifestación y vean que es una ciudad normal. Tenemos que romper los estereotipos.
—“Se esfumaron las historias complejas que intentaban explicar un mundo complejo. Lo intrascendente reemplazó a lo importante, la prisa a la paciencia”. ¿Se puede hacer buen periodismo con ese tipo de prisa?
—Con la misma calidad, no. Tienes que dar a la gente la sensación de que tienes todo el tiempo del mundo para ellos, cosa que no es cierta, no tienes todo el tiempo del mundo. Es una cuestión de lenguaje corporal: si hay que estar una hora en un sitio se está, y tu lenguaje corporal puede y debe transmitir la idea de que podrías estar un día entero con ellos. Esa sensación hace que la gente hable y se sienta a gusto. Tú vas a un sitio buscando una historia porque la has leído en The New York Times, y luego te encuentras con gente que te cuenta una historia detrás de esa historia que está mucho mejor. Es un tema de paciencia. La paciencia la tienes que preparar con simpatía, con respeto, escuchar, en vez de estar diez minutos con prisa estar una hora… Hay que tocar.
—Y limpiarse de prejuicios.
—Tienes que ir desnudo completamente, porque si no es imposible. Leí una conversación entre Eugenio Scalfari, Marcelo Mastroianni y Vittorio Gassman donde este decía que para ser actor hay que ser muy tonto. Mastroianni respondió: «Es verdad, ¿te acuerdas de Fulanita, qué tonta era y qué buena actriz?». No es verdad que un actor cuanto más tonto sea mejor, al revés, cuanto más culto es mejor, pero sí que cuanto más vacío estés, mejor, porque así podrás llenarte del personaje. Tú tienes que ir con una caja vacía para poder llenarla de historias. Cada vez que la llenas con historias, la vacías en el ordenador y la limpias, pero la caja se va quedando con partículas de las otras historias anteriores, se va enriqueciendo. Es decir, que la caja nunca se puede vaciar completamente, pero tienes que llevarla lo más vacía posible.
—Parece que se ha impuesto el modelo de lo rápido, lo breve, sin importar la calidad, pero citas medios como The New York Times o The Guardian, y aquí tenemos otros como Revista 5Wque proponen otro tipo de periodismo.
—Hay otro tipo de periodismo, y de hecho se hace. La única solución del periodismo es hacerlo de calidad. Para un periodismo de corta y pega no necesitamos periodistas. Un periodismo de calidad necesita sentimientos. El Washington Post está funcionando en su versión de papel por suscriptores, y convive con el digital. Hay ejemplos como Revue XXIen Francia, Anfibia, Gatopardo… que están haciendo un gran trabajo.
—¿Cuántos muertos hacen falta para tener un espacio en la sección de Internacional?
—Si es África, si es Tercer Mundo, muchos. Cuando en Mozambique había doscientos confirmados, y el primer ministro hablaba de más de mil, estaba claro que ahí no iba a ir nadie. Siempre hubo que pelear mucho para que te mandaran a un conflicto a África. Las guerras de primera son aquellas en las que participamos o participa Estados Unidos.
—¿Y qué pasa con los conflictos olvidados, esos que nadie cubre?
—Hay que priorizar. Hay un principio de cercanía. Para nosotros un atentado en nuestro país es más grave que un atentado en Yemen, eso lo entiendo. Por cultura nos interesa más todo el mundo hispano, a los franceses el francófono, a los ingleses el angloparlante… pero mientras no entendamos que el atentado de Yemen es parte de lo mismo que produce el atentado de París, y que más del ochenta y tantos por ciento de los muertos por ataques de ISIS o Al-Qaeda son musulmanes estaremos sin contexto. ISIS está atacando sobre todo a musulmanes.
—Es parte de nuestro trabajo contar eso, algo que no estamos haciendo.
—Sí, ese es nuestro trabajo, estar constantemente con el contexto. Siempre he pensado que este trabajo es un maratón. Cuando hay un atentado en Barcelona o París o en Berlín dicen los políticos que están atacando nuestra civilización. Y cuando los mismos atacan en Yemen o Irak o Kabul ¿qué civilización están atacando? Hablamos de antisemitismo, aunque yo prefiero decir anti-judaísmo porque los palestinos también son semitas. Pero también hay una gran fobia contra el inmigrante, el extranjero, el diferente, contra lo que no comprendemos… y nuestro trabajo es hacer comprender. Nuestro trabajo es contar la historia del otro para que veamos que es igual que nosotros.
—Incluso dentro de esos temas que tienen prioridad en la sección internacional, unos terminan devorando a otros. Y falta el análisis. Lo estamos viendo con Venezuela y Nicaragua.
—En Venezuela hay gente que no es trigo limpio, que no son Bolsonaros. El problema de la oposición en Venezuela es que no tiene un discurso inclusivo: o sea, según ellos todo lo que ha hecho Chávez es negativo. Hay un montón de chavistas que están hartos de Maduro y que no van a estar con la oposición, a no ser que esta cambie. En el pasado Venezuela no fue un virreinato como Colombia, sino una capitanía general independiente, con lo cual no tenía una estructura de virreinato con funcionarios. Venezuela carece de esa estructura de funcionarios profesionales democráticos, y el gran error de Chávez fue no haber aprovechado el precio alto del petróleo para crear esas estructuras. Todo lo que hizo fue a través del movimiento bolivariano, cuando tendría que haberlo hecho a través del Estado, y en vez de fortalecer al Estado fortaleció solo a su movimiento, con lo cual en cuanto el petróleo baja esto desaparece.
—¿Vamos a terminar viendo una intervención de Estados Unidos?
—No, creo lo que harán en todo caso será crear una especie de contra desde Colombia con cuatro disidentes venezolanos para disimular y con mercenarios. Si a Maduro los militares no le dan un golpe de Estado, no se va a ir. El problema es cómo encontrar una salida que no sea violenta. Supongo que apretando las tuercas económicamente, pero sería curioso que hicieras boicot a Venezuela y a la vez le mandes ayuda humanitaria, porque al fin y al cabo las sanciones las paga la gente, y la gente está harta. Hablamos de un país donde un huevo es un artículo de lujo. Nicaragua sí que es una dictadura. A Venezuela le hemos puesto los calificativos demasiado pronto, creo que todavía no es una dictadura. En Venezuela por lo menos la oposición se puede manifestar, en Nicaragua ni siquiera puedes hacer eso. No tengo ninguna duda de que Ortega es una vergüenza, y creo que hay mucho más sandinismo en la calle que en ese régimen corrupto que se ha forrado con la ayuda de los principales empresarios del país.
—Recordando la famosa foto de Kevin Carter se plantea la cuestión del “qué hizo usted por él” versus al “hice la foto que le permite hacerse preguntas morales”.
—Muchos fotógrafos me preguntan cuál es el límite, y el límite me lo dio Santi Lyon: si la foto te expulsa de la noticia, te has pasado. Si la foto te atrapa dentro de ella, está bien. Hay otro esquema: ¿si los de la foto fueran tus padres la publicarías? Toda foto que respeta al fallecido o al herido es publicable, seas blanco o negro. Porque en eso, como en todo, tenemos dos raseros. Hay formas de expresarte desde el respeto. Si ves una foto llena de vísceras pasas la página, pero si la foto te atrapa es eficaz. Por otro lado, podemos ponernos un día esta norma, y mañana encontrar una pila de fotos con la que nos la saltamos. De todas formas, el mundo es duro. Nunca recordamos de dónde salen nuestras tres comidas al día y nuestras duchas calientes, y qué precio estamos pagando. No somos inocentes.
—¿Por qué situar la acción de la novela en Londres?
—Para la novela he robado cosas de El País, de El Sol, y cosas que me han contado amigos de sus periódicos y televisiones. La he situado en Londres porque resultaba más cómodo para coger distancia. Me daba la libertad de moverme sin pensar todo el rato que la gente lo iba a comparar todo con El País. De hecho, ni siquiera le pongo nombre al periódico. Tiene muchas cosas de El País pero no lo es. El primer director es muy británico, lo más próximo a él podría ser ahora Sol Gallego-Díaz. El segundo director es el típico moderno de cuarenta y tantos años, que va de listo sin ninguna autoridad ni ningún tipo de formación. No digo que tenga que haber estado en una guerra, pero no ha sido corresponsal, no ha viajado a ningún sitio, no ha escrito una crónica en su vida, y viene a explicar a los demás… No es necesario que vayas a todos los sitios para hacer periodismo, de la misma forma que no hace falta ser médico para ser ministro de Sanidad, pero lo que tienes que saber es mover equipos y tener gente a tu alrededor que sepa que sabes manejar y escuchar. Si eres un tío que no ha salido de la redacción en tu puta vida, al menos escucha. Lo ideal es un tío con experiencia y a la vez que sepa mover equipos.
—Con la perspectiva que da la distancia, ¿qué balance harías de tu etapa en El País y como corresponsal de guerra?
—Nosotros jugábamos en Primera División con todos los grandes de la prensa internacional y se nos respetaba en ese club, era una posición de privilegio. Fue la mejor época de mi vida. En esos veinte años he vivido muchas vidas, y eso es un privilegio. Mi vida merece la pena fundamentalmente por los veinte años que he pasado yendo a conflictos. Ahora tengo 64 años y pienso que tengo mi vida vivida ya. Algunos lo llaman «el tiempo de descuento», pero yo prefiero decir que estoy en la edad de subir nota. De mejorar nota profesional y personal.
—Hay cierto enfado en el libro. ¿En qué momento los diarios se convirtieron en The Nothingness (La Nada)?
—Llegó el momento en el que primó el recorte antes que el contar, el momento en el que los gerentes invadieron las jefaturas y se preguntaba cuánto cuesta en vez de preguntar cuál es la historia. Hay un enfado contra los que se han cargado el periodismo. No he querido que sea una venganza porque a mí no me gustan las cárceles, no quiero la cárcel del odio o el rencor.
—¿Había más peligro en la redacción que en Sarajevo?
—Sí, porque me refiero en concreto a un tipo de jefe que se da en casi todos los medios. Quizá en el mundo anglosajón un poco menos, pero también existen. Y la envidia es muy importante. La envidia es muy mala en esta profesión.Cuando te vas fuera y escribes y sufres, a ellos lo que les da envidia es lo que escribes y el foco que le pones, pero no el precio que pagas. A mí me encantan las crónicas de Carlos Arribas del Tour de Francia, y en la vida se me ocurrió envidiar a Carlos Arribas, porque el precio tenía que pagar por escribir sus crónicas, yo no lo quería pagar. El que está en la redacción en la mesa piensa siempre que el que está en la calle es un egocéntrico imbécil, y tú piensas que el de la mesa es un burócrata que solo quiere irse a casa temprano, y es posible que los dos sean imbéciles, o que los dos tengan razón, pero es fundamental el diálogo. Eso es lo que crea un buen periódico: si el imbécil de fuera y el imbécil de dentro saben entenderse, el producto mejora mucho, porque trabajas mucho más a gusto. Después también tienes jefes buenos y algunos muy malos —he tenido algunos— aunque buenos, pocos.
—¿Volverías a dedicarte a esto?
—Sí. Si tuviera 18 años volvería a ser periodista. Lo único que cambiaría es lo del inglés: yo podría ser perfectamente bilingüe y no lo soy porque mi padre era un un dictador que no dejó que mi madre me hablara en inglés. Creo que el buen periodismo es recuperable. Lo que no sé es cómo volverá. Uno de mis personajes dice que hay tres edades del hombre: una es cuando se descubre la agricultura, luego inventamos la imprenta, y ahora estamos viviendo la tercera revolución con lo digital y las redes sociales. Todo cambio, toda crisis, significa peligro y oportunidad. Hay que pensar en digital. De aquí saldrá otra cosa. Han desaparecido periódicos buenísimos, pero han surgido otros igualmente buenos. Tampoco la crisis es uniforme. En países como China, India o Indonesia hay una emergencia del periódico de papel, que goza de una gran salud. Lo que tenemos que hacer es recuperar la credibilidad y la confianza del lector. No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. También hay que corregir un error de percepción: nunca la gente leyó mucho. Los periódicos no tenían un desarrollo masivo, los leía una minoría, la gente que puede pagar por información de calidad es una minoría.
—¿Cuanto más lejos los jefes, mejor?
—Sí, tu primera independencia ha de ser contra tu jefe, aunque te echen, como a mí, pero como te van a echar de todas formas en algún momento, es mejor empezar cuanto antes. Es un problema de actitud y respeto, por supuesto. Con el jefe hay que discutir un poco, porque no somos marines ni guardias civiles. Discutes con él veinte o treinta segundos, y si él insiste en hacerlo de otra manera, pues se hace.
—¿Primicia sigue siendo el primero que lo cuenta bien?
—Eso es así, lo decía Gabriel García Márquez y es una cita que me encanta. Hay una especie de prisa por contarlo mal, o por equivocarse. Mucho mejor contarlo bien, pero necesitamos sectores que sepan diferenciar entre contarlo bien y contarlo mal.
—La influencia de García Márquez está muy presente en el libro. Sin desmerecer a Orwell.
—Me parece un personaje literario mayúsculo: su forma de escribir, su forma de mirar… Como también la de Orwell, sin creerse lo que dice el poder. Suya es esa frase fantástica de que «noticia es lo que se quiere ocultar, y lo demás son relaciones públicas». García Márquez abre el periodismo a lo literario. Una vez le dije a Saramago que el periodismo y la literatura son dos orillas de un mismo río. Él se quedó pensando y me dijo: «Qué más quisierais los periodistas». Me pareció muy divertido.
—Bueno, Gabo supo hacerlo. Y no sólo él.
—Sí, y Hemingway, y Conrad, y muchísimos otros. El periodismo es un buen entrenamiento para la literatura. Creo que es más fácil que un periodista sea un buen escritor que al contrario, excepto si eres latinoamericano, porque como están entrenados en la narración muy corta del cuento, eso tiene mucho más que ver con el reportaje. En cambio, quizá al europeo le cuesta más.
—No sé si has visto el largometraje hispano-polaco sobre Kapuściński Un día más con vida.
—No, prefiero no verlo hasta terminar todo. Eso sí, Un día más con vida es el libro más literario de Kapuściński, un libro fantástico.
—Decía hace poco un corresponsal del Times, Anthony Loyd, al hilo del estreno de A Private War, sobre Marie Colvin, que en la película sobraban intensidad y reflexiones grandiosas y faltaban risas y copas.
—Sí, la intensidad dura un momento, pero luego hay mucho tiempo de espera y de aburrimiento. Hay muchos momentos de risas. Si no, no se podría soportar. Es un trabajo que tiende a la mistificación. Hay que tener en cuenta que hay de todo: unos no salen del hotel, otros no se sacan las manos del bolsillo, y hay que sacarlas, hay que tocar a la gente, sentir la emoción, aunque luego no la viertas en el texto. Si vas empotrado con el ejército estadounidense, por ejemplo, te pasas un tercio del tiempo esperando, otro tercio viajando y el restante empotrado. Parte es suerte. Y paciencia. No sé quién dijo que esto era un empleo apasionante, mucho mejor que trabajar.
—En esta historia, en lugar de idealizarles, se les desnuda. Vemos sus defectos, sus taras emocionales, y esa parte de ellos que está más o menos rota y que es más perceptible en la vida cotidiana, donde no logran encajar.
—Son personajes que tienen muchos problemas internos, inseguridades, miedos. Son incapaces de vivir en la retaguardia, con muchísima soledad, desubicados. Roberto Mayo no sabe cómo relacionarse con su madre, y se relaciona mucho mejor con los muertos que con los vivos.
—Es esa misma idea de que quienes acuden al periodismo y a cubrir conflictos lo hacen espoleados por cierto elemento de autodestrucción, de fallo interno, está ya en Todos náufragos.
—Hay una especie de avería, que es lo que te lleva a querer ir a la guerra. Las guerras no te averían, la avería la llevas tú. La gente normal iría a una guerra y diría: «Vale, ya he visto una». El que vuelve una y otra vez es el que tiene la avería. De hecho, todos los amigos que conozco que han hecho este trabajo, todos, tienen alguna avería, y casi todas proceden del mismo sitio: de una mala relación con el padre, o que se haya muerto dejando una ausencia repentina. Es esa mala gestión, quizás, del reconocimiento. Como decía Enrique Meneses, hacemos esto para que nos quieran.
—Se continúa también con la idea ya apuntada en Todos náufragos de no encajar en la familia propia. En El día que murió Kapuściński está muy presente la patria como esa familia compuesta con lo que se va eligiendo por el camino.
—Sí, eso es muy mío. Mi madre tiene 95 años y tiene Alzheimer, y yo le digo: «Yo tengo dos familias, una la que me ha tocado y otra la que he elegido. Tú estás en las dos». Y se emociona. Lo entiende a la perfección.
—Dos de los personajes femeninos tienen mucho peso, más allá de los homenajes a Lynsey Addario, Marie Colvin y otras grandes como Martha Gellhorn o Gera Tardo.
—Tenía miedo de que me quedara todo muy machirulo, porque este mundo lo es, la mujer lo ha tenido muy difícil, aunque en él hay mujeres extraordinarias. Lynsey Addario, como Marie Colvin, sale con el nombre cambiado. Quería hacer un personaje, Amanda, que fuera una mujer, no un hombre disfrazado de una mujer. Es un personaje que va poniendo en su sitio a todos, y a Mayo lo tiene frito. Es el personaje del que más me he enamorado. Empecé pensando mucho en Mayo, luego Tobías creció mucho, pero no desarrollé bien su relación con Delphine… En cambio, Amanda surgió como un cohete desde el primer momento.
—A través de Delphine vivimos el trauma de las violaciones a las mujeres bosnias durante la guerra. ¿Cómo surgió un personaje así?
—Pensaba en el papel de los productores, que no están en primera línea pero son fundamentales, y a través de ese personaje quería contar esto: es un personaje atormentado por su propia vida, la violación, el cómo cuando estás en una guerra te das cuenta de que no eres la persona más jodida del mundo, sino que hay otra gente peor que tú y eso te ayuda a contextualizar tu dolor. No está basada en nadie, todos los apellidos están robados del árbol genealógico de mi familia. También está su relación con Tobias, son dos averiados. Tobias es un personaje completamente inventado. Físicamente me imaginaba a Ricardo García Vilanova, pero no tiene nada que ver con él, tiene mucho más de la relación que tuve trabajando con Gervasio Sánchez y de Dexter Filkins, que habla así. Y escribe maravillosamente.
—En lo que a conflictos se refiere, la trama del libro termina con el de Siria. Van ocho años de guerra ya, y contando.
—En Siria el primer error fue pensar que era una primavera árabe más, y obviar que en Siria hay muchas guerras dentro de una guerra: entre suníes y chiíes, entre Qatar y Arabia Saudí… Visto desde Occidente, nuestra única opción era Assad, pero es un hijo de puta que debería acabar en el Tribunal de La Haya. Es el responsable máximo de lo que ha pasado. De los 465.000 muertos que ya llevamos, una parte importante se los debe apuntar él. Ahora los que pueden volver lo hacen a casas destruidas, y ¿cómo recompones mentalmente a niños que llevan ocho años de guerra? Siria es un país destruido para muchos años. Tiene por lo menos dos o tres generaciones de trabajo. Estamos especializados en cagarla. En el fondo, los políticos y los analistas siguen haciendo política desde la distancia.
—Mónica G. Prieto afirma en Contarlo para no olvidar y en los dos libros que co-escribió junto a Javier Espinosa que ellos ya vieron lo que venía en Siria al cubrir Irak. ¿El desastre de la intervención estadounidense fue deliberado o se trata de incompetencia?
—Creo que hay un nivel de incompetencia muy alto, pero además hay una especie de buenismo y de voluntariedad de crear una democracia que yo creo que hasta se lo creen. Cuando haces la invasión de 2003 crees que todo va a ir bien y que la población civil te va a recibir con los brazos abiertos. Así es imposible. Hay un principio básico de la guerra, enunciado incluso por Sun Tzu, que es que hay que pensar en lo impensable, y si hasta para eso tienes respuesta, entonces adelante. No puedes construirte toda una ficción anterior, porque te la vas a dar. Aquella invasión fue un combate de Mike Tyson contra un niño de dos años, y duró solo tres semanas, pero no había plan para el día después. Ellos la cagan el día de los saqueos. Décadas antes, cuando el ejército israelí pasó de liberador a ocupador en cuestión de dos semanas en el Líbano, ahí nació Hezbolá. Coño, es que hay que leer la historia, porque es donde están casi todas las respuestas, y ningún país se deja invadir, siempre hay una resistencia armada. El día que Bush proclama el final de la guerra fue cuando empezó la guerra de verdad.
—Se diría que la perspectiva es un tanto desoladora. ¿Quienes toman decisiones de este calado siempre suelen ser incompetentes?
—Este es un mundo gobernado por idiotas. Idiotas que además se han repartido por todos los partidos. El día que los idiotas formen un partido, la hemos cagado. En Libia estaba clarísimo lo que iba a pasar, y en Argelia hay que tener cuidado ahora. Claro que todos queremos una democracia, pero eso no es algo que se impone llevando urnas a las mujeres, que en Afganistán son analfabetas en un 80% y que van a votar lo que diga el jefe del clan o de la tribu. En un país con más de la mitad de analfabetos no puede haber una democracia. Lo de la urna es para justificar los muertos a las madres norteamericanas. ¿Qué democracia ni qué mierda? Eso es una estafa. Lo que tú tienes que crear son las condiciones para que nazca una democracia: educación y cierta prosperidad económica. La persona que pone un negocio y una tienda quiere un espacio económico organizado, y la gente educada quiere un gobierno que no le mienta, que no le robe y que funcione. Así nace una democracia.
—En el libro lo planteas con una discusión: frente a un personaje empeñado en arrancar los burkas, otro insiste en que el primer paso es enviar a las niñas al colegio y la universidad. ¿Tenemos un problema de enfoque?
—Es que nos fijamos en los efectos, no en las causas. El burka no es importante, lo importante es por qué se lo ponen, o el hecho de que muchas mujeres no tengan libertad para quitárselo. Hay que crear las condiciones para que exista esa libertad. Esto se lo copié a un médico afgano que conocí en Nigeria. Una vez una periodista francesa le preguntó por esa prenda rara de las mujeres afganas, y él dijo: «El burka para mí no es nada raro. Lo llevaba mi madre, lo llevaba mi abuela, lo llevan mis tías… Es una prenda rural, la lleva todo el mundo. A mí me parecen raros tus vaqueros». Las chicas universitarias se lo quitaron y se pusieron el hiyab. Luego han llegado los talibanes y se lo han vuelto a poner. Es como pasó aquí: la educación no puede estar en manos de sacerdotes. No sé si Dios existe o no, pero cada paso de la ciencia desmonta un mito, y hoy la religión se ha quedado sin mitos.
—Apenas dos días después del atentado de Christchurch, había voces que se fijaban más en el pañuelo que la primera ministra neozelandesa vistió para el funeral de las víctimas que en las medidas que se habían tomado.
—Jacinda Arden se lo puso porque quiso. A mí me encantó lo que hizo, y también lo que hizo Michelle Obama en su día, que no se lo puso en Arabia Saudí. Creo que los dos grandes cánceres son la religión y las fronteras. Los dioses y las fronteras.
—Fronteras. Tú naciste en Venezuela, te sientes cómodo en Londres, tu madre es inglesa, tu abuela es francesa…
—…Mi abuelo luxemburgués. A veces me gustaría tener un pueblo al que ir. Por otra parte, mi patria, palabra que no me gusta, se compone de bares, restaurantes, parques y personas de muchísimos sitios. Luego está Madrid entero, claro, y Barcelona, y París, y Londres, y Washington, y Freetown, en Sierra Leona. Hay un libro portugués que me encanta, de Miguel Torga, La creación del mundo, y trata de eso precisamente, de crear tu propio mundo. Es muy bonito poder crearlo fuera de las fronteras que te imponen, y también de la familia o la tribu o el grupo social en el que estés. Yo voy por libre.
—Habías escrito en algún lado que escribir es meterse dentro de uno, ir en busca de silencios, descubrirse. ¿Lo sigues pensando?
—Sí, y por eso me gusta no tener un plan más allá de los que tengo ahora mismo en la cabeza.
—¿Y qué has descubierto?
—Es muy difícil explicarlo. Es como cuando vuelves de un conflicto y no tienes palabras. Creo que son los libros los que nos ordenan un poco, idea que ya tenía en Todos náufragos, la sensación de que mi vida ya la he vivido, que si me muero ahora mismo, con 64 años, puedo decir «coño, esto ha merecido la pena», mientras que hay gente que ha llegado a 85 y no lo puede decir, porque ha estado secuestrado por la vida, el trabajo, un matrimonio que no quería, o una serie de empleos basura… No, yo he tenido una enorme suerte de caer de pie en una serie de sitios, entre ellos el principal periódico de este país, que tenía medios para mandarte por ahí y acumular experiencias y saber procesarlas.
—¿Vas a seguir escribiendo?
—Sí, sí, claro. El año que viene me puedo jubilar y ya veré qué hago. Dependerá del estatuto del artista.
—Al menos este año ya ha ganado el juicio Javier Reverte.
—Si eso crea jurisprudencia es posible que sí me jubile, y que me dedique a escribir. Quiero hacer un viaje de dos meses a Estados Unidos, porque soy muy conservador en el tema económico: no me gusta gastar lo que no tengo y siempre me reservo pensando en lo impensable. Ahora que ya estoy muy cerca, me doy cuenta de que puedo relajarme un poco. Iba a irme a Haití a hacer un libro, pero sentía que no tenía los apoyos internos necesarios para hacer un buen libro, porque tenía que hacer un par de viajes y no llegaba con lo que me iba a pagar la editorial, así que iba a ser un libro ruinoso. Decidí no hacerlo, y así es como se me ha ocurrido el siguiente libro. Ahora estoy leyendo y viendo muchísimos documentales, tomando muchas notas…
—¿Por qué volver ahora a la ficción?
—Ya hice una novela, que se llamaba Isla África, en 2001, con dos grupos de periodistas, situada en Barcelona y Sierra Leona, de donde acababa de venir muy impresionado. Fue mi primera aventura en la ficción, y no vendió mucho, porque yo no vendo mucho, pero no le fue mal. Se tradujo a tres idiomas, sobre todo al francés. Ana, mi agente literaria, siempre me decía que escribiera otro. Después colaboré en varios libros hasta que con Todos náufragos me quité una especie de tapón. Ahora tengo este, y otro ya en marcha, que será de no ficción y que tengo que entregar a principios del año que viene. También tengo otra novela que me ronda la cabeza desde hace años, con un par de versiones que he destruido, porque prefiero empezar de cero, y que no tiene nada que ver con el periodismo. Será una especie de reportaje-ficción, pero espero no tener que escribir ya más de periodismo. También quiero novelar esa ausencia de mi padre durante esos meses en los que no sé qué hizo, entre que entraron las tropas franquistas en España y que se fuera a la División Azul, averiguar más cosas de mi familia…
—¿Va a dar para más ese ovillo del que empezaste a tirar con Todos náufragos, aunque sea en otros formatos?
—Eso parece. Sigo investigando sobre mi familia. Con mi padre estuve atrancado, era falangista y colaboró con la quinta columna, aunque no sé a qué nivel. No creo que hiciera mucho más que esparcir rumores, y no sé si pasaba gente al otro lado. Siempre gritaba a Gutiérrez Mellado cuando salía por televisión, llamándolo traidor. Siempre que voy a su tumba le pregunto si fusiló a alguien, si participaba en palizas. ¿Qué hizo esos meses? No lo sé. Tengo una tentación, que es ficcionarlo. Martín Villa destruyó todos los archivos del Ministerio del Interior de la Guardia Civil de Argüelles, con lo cual es imposible averiguar qué hizo. Todos náufragosme dejó muchos flecos sobre quiénes son los padres de mi bisabuelo y también quiero saber si algunas historias familiares sobre el origen gallego de mi familia son falsas. Además, quería buscar a los padres de mi abuela en Normandía. Allí está enterrado también el primer ateo de mi familia. Cuando no tienes hijos te dedicas a mirar hacia atrás, supongo, y por eso mi obsesión con los muertos y mi familia. También quiero ir a Luxemburgo, para ver de dónde proceden todos los Leider.
—Se habla también de nuestra desmemoria histórica con respecto a la guerra civil en la novela. De la falta de placas en Madrid. ¿Saldrán los muertos de las cunetas algún día?
—No sobran placas, sino que faltan. Hay en Madrid una placa a Miguel Hernández donde se dice que escribió las Nanas de la cebolla sin mencionar la palabra «preso», porque aquel lugar donde escribió era una prisión. Ahora hemos visto al primer presidente del gobierno que va a un homenaje a Machado, y a independentistas catalanes llamar fascista a Nicolás Sánchez Albornoz. Por Dios, quítate el chupete. En este país hemos enloquecido con los adjetivos, y en eso tenemos mucha responsabilidad los periodistas y los políticos. No hay que reescribir ninguna historia ni perseguir a nadie. Excepto los nombres de los criminales más notorios, tampoco se deberían cambiar los nombres de las calles. En el Valle de los Caídos hay mucha gente que es nacional, y habría que identificarlos —si las familias quieren— y entregárselos para que los entierren. Eso es fundamental. Yo he ido a muchos de esos enterramientos y es muy emocionante: no hay nada de odio, es paz lo que se respira, es gente que cierra un duelo. No se trata solo de sacar muertos, sino de sacar la verdad, una verdad objetiva, con la voluntad de que eso no se vuelva a repetir nunca más. La Historia no puede ser arrojadiza contra ninguno de los bandos. Creo que no nos ha ido mal en este país: tenemos una historia muy rica y muy variada, con momentos fantásticos. Me gustaría mucho que este país recuperara la memoria de mucha gente que no obedeció a la tribu, gente que hizo cosas extraordinarias, que decide salvar a un tío, de izquierdas o de derechas, contra el deseo de su tribu. Esas son las historias que tenemos que conocer.
—Para terminar, quería preguntarte por esa dedicatoria a Juan Carlos Gumucio.
—Era un pedazo de pan, el típico que se ilumina todo cuándo sonríe. Hablaba un inglés maravilloso, era boliviano de Cochabamba, y con una enorme capacidad de autodestrucción, con muchos problemas con las drogas y con el alcohol. Estuvo casado con Marie Colvin y se retiró a Bolivia después de separarse de ella, a buscar a una prima que había sido un amor de juventud, y se alejó de todos sus amigos. Fue una mala idea, y se suicidó. A mí eso me causó un gran impacto, y me quedé con la sensación de no haber hecho lo suficiente para ayudarle. No sé por qué se me ocurrió dedicárselo, porque tampoco tenía una relación tan estrecha con él, pero es un poco a él y a toda esa generación, que es casi la mía.