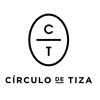Extracto del medio de comunicación
Primeras páginas de Caída libre, de Sue Kaufman

Sue Kaufman fue toda una «ama de casa desquiciada». Una escritora que alcanzó gran éxito en la década de los 70, pese a su muerte prematura, y que rompió normas al escribir toda su obra con su apellido de soltera. Caída libre es un relato —escrito con colmillos afilados— que habla de tocar fondo y de tomar impulso para volver a salir a la superficie con energías renovadas.
Aquí puedes leer un capítulo del libro publicado por Círculo de tiza.
Una especie en extinción
Lunes, 8.21
—Em. ¿Has visto eso?
Emma rio.
—Fue lo primero que vi cuando volví del hospital. Pero no entiendo. ¿Acaso no lo habías visto tú antes?
—Sí, pero parece haberse expandido de un día para otro. Ocupa toda la jodida pared. ¿Y qué es? ¿Qué se supone que es? ¿Un ordenador o algo así?
—No. Le pregunté y me dijo que no.
—Tal vez un conjunto de consolas como las que tenían en el Centro de Control. ¿Te acuerdas de que le interesaban más las imágenes de Houston que las que transmitían en directo de la nave espacial o de la Luna?
—Me acuerdo. Y también se lo pregunté. Se puso muy molesto y me dijo que, si se le ocurriera construir algo así de tonto y arcaico (sí: arcaico), se las arreglaría para darle el aspecto que supuestamente debía tener. Dijo que esa era la apariencia necesaria: un montón de equipamiento eléctrico y componentes viejos.
—Sí. En fin. Sin duda es eso. ¿Y sirve para algo? ¿Funciona?
—¿… servir? ¿Funcionar?
—Bueno, que si se enciende o zumba o hace sonar campanitas.
Emma volvió a reírse.
—No. Faltaría más. Me juró que ninguno de los cables estaba conectado a los enchufes ni a baterías. Lo cual es un alivio. Porque menudo riesgo de incendios hubiera podido ser.
A juzgar por el sonido que hizo Harold, quedó claro que él hubiera preferido con mucho el riesgo de incendios.
Estaban los dos de pie ante la puerta del cuarto de su hijo, Benjy: Emma Sohier, pálida y débil por efecto de una enfermedad reciente, aún en pijama y en bata; Harold Sohier, robusto y rozagante, vestido para ir al trabajo, con el maletín en la mano. Eran las ocho y veintitrés minutos de una calurosa mañana de octubre. Benjy se había marchado al colegio a las ocho. Harold, a punto de salir, había pasado delante de la habitación de Benjy y se había parado en seco y llamado a Emma. Aun sintiéndose mareada, Emma había acudido a su lado, y miraban en un silencio desanimado aquella cosa que había llevado a Harold a detenerse: la pared izquierda cubierta de arriba abajo por estanterías, excepto en el espacio central que ocupaba un escritorio de arce con su silla. Un carpintero había colocado los estantes cuando se habían mudado el año anterior, y hasta hacía un mes estos habían albergado cosas acumuladas a lo largo de once años, las posesiones de un niño totalmente normal de once años que, como era obvio, era incapaz de tirar nada. Un niño con una sorprendente pasión por el orden y un agudo sentido de la cronología. Filas de libros que empezaban con Mamá Oca y Dr. Seuss, seguían con las historias de misterio de Danny Dunn y una colección completa de volúmenes en cartoné de Charlie Brown; un regimiento ordenado de juguetes y juegos de mesa en cajas que empezaban con animales de peluche raídos y bloques de letras metidas unas en otras, pasaban por los Lincoln Logs y Tinker Toys y llegaban hasta un telescopio y un juego de química avanzada; discos apilados como pastillas, desde álbumes en los que Cyril Ritchard leía a Beatrix Potter y Giselle MacKenzie cantaba «Babar» hasta las grabaciones de grupos de rock con nombres como Los Chalados y Los Cinco Mimosos, y bandas sonoras de películas prohibidas para mayores que no había podido ver.
Ahora, a excepción del estante colocado encima del escritorio, sobre el que aún estaban las obras de referencia necesarias para hacer los deberes (diccionarios, manuales, enciclopedias), los objetos antes atesorados habían ido a parar al vestidor que se hallaba al otro lado de la habitación y, en su lugar, reposaba «un montón de equipamiento eléctrico y piezas viejas». En efecto. Había pequeños motores, generadores, correas de ventilador y adaptadores. Había condensadores y fusibles y reóstatos y bujías. Había interruptores y enchufes y mezcladoras y ruedas dentadas y engranajes y atenuadores y triodos y rejillas. Había arandelas, transformadores, amplificadores y arrancadores, había cajas de empalmes y medidores y llaves. Había dispositivos de fijación y dispositivos de conexión a tierra… y dispositivos que solo un electricista sabría nombrar. Interconectada a las distintas partes, entrecruzada y enredada como una parra que iba de objeto a objeto y de estante a estante, se extendía una densa maraña de cables y filamentos que daban a los estantes un aspecto de contigüidad, los hacía parecer una masa pastosa. Y todo lo cubría una fina capa de polvo, que volvía gris el cobre rosado y formaba pelotas de pelusa en los rincones y sobre las bobinas.
Centrada en el polvillo, Emma pensó en la acalorada discusión que, según tenía entendido, había causado, pero supuso que Harold centraba su atención en los cables enredados, que acaso consideraba un símbolo manifiesto de la mente retorcida de su hijo. De manera que, aun con los ánimos por los suelos, se dispuso a decir algo alegre y positivo cuando Harold preguntó:
—¿De dónde saca todas esas cosas, Em? ¿Tienes idea?
—La tengo porque le he preguntado. Algunas las compra con su dinero de bolsillo en tiendas de recambios y ferreterías, y otras son piezas de electrodomésticos (tostadoras y batidoras y radiorrelojes viejos) que hemos ido tirando con los años. Se diría que ha estado pescando piezas del cubo de la basura desde bebé, así que es obvio que lleva un buen tiempo planeando este pequeño proyecto.
—Caray con el proyecto. Bonita palabra. Y nunca tuvimos una correa de ventilador como la que está en el segundo estante desde arriba. Ni tampoco una máquina de coser, y mira el pedal que está en ese estante de ahí, encima de los libros. ¿Se te ocurre de dónde ha sacado cosas como esas?
Emma, que se sentía más débil cada minuto que pasaba, se apoyó en el marco de la puerta e inspiró profundamente:
—Creo que las recoge de la calle o de los cubos de basura.
—Cielo santo. Pero eso es un asco. Y un peligro. Estarán llenas de bacterias; podría pillar una infección terrible o alguna especie de dermatitis. Por no hablar de la alergia que puede causar todo ese polvillo. Mira el maldito polvillo.
Emma, que bastante había mirado ya el polvillo, miró entonces a Harold.
—Me contó que lava con formol cada una de las piezas que recoge en la calle. Creo que el formol se lo dio el maestro de ciencias. En cuanto al polvillo… No deja que nadie lo toque. —Se rio—. Pregúntale a la pobre María.
—Dios mío, Em. ¿Cómo puedes reírte? Esto es serio y me tiene muy preocupado. Mi madre tenía razón con lo que te escribió, aunque decir «apático» se queda corto. «Perturbado» sería más exacto. Se está convirtiendo en un niño «perturbado». A lo mejor no llevas suficiente tiempo en casa o no te has sentido lo bastante bien como para darte cuenta de lo callado que está, o de que ha dejado de ver a todos sus amigos. Si es que no fue al revés. A lo que voy es que antes la casa estaba llena de niños, y ahora no viene ni llama nadie. Tal vez pasó por una experiencia traumática en el campamento y está tratando de decirnos algo construyendo esta… esta cosa.
—Harold, querido —dijo Emma al fin, con una peligrosa dulzura—. Estoy segura de que no es serio. Es solo una etapa de coleccionista, como aquella vez que le dio por juntar rocas y guijarros y durante meses su habitación parecía una cantera. ¿Te acuerdas?
—Entonces tenía ocho años, y eso era normal para su edad. Dios. Hay otros chavales de su edad que coleccionan modelos de Playboy y Screw.Esa sería la etapa normal para un niño de once años.
—No estoy de acuerdo. Te estás adelantando. Y si piensas en las etapas por las que pasan algunos niños de once años (me refiero a las drogas, no a las modelos), demos gracias por lo que nos ha tocado. En fin, lo hablamos esta noche. Según el reloj de Benjy, el coche te está esperando. ¿No deberías ir yendo?
Tras reconocer que así era, Harold le dio un beso apresurado en la mejilla y se alejó rápidamente por el pasillo, dejando a su paso la estela de una desagradable loción para después del afeitado nueva. Al olerla —¿cuándo se la había comprado, y por qué?—, Emma sintió que se le revolvía el estómago; tragó saliva y, cuando la puerta principal se cerró de un golpe, fue a la cocina casi tambaleándose.
La cocina estaba impecable y desierta. Al otro lado de la puerta de María se oía la cháchara en voz baja de la emisora de habla hispana que sintonizaba cuando se hallaba en su habitación. La cafetera medio llena que Emma le había pedido que dejara recalentándose ya no estaba sobre la cocina, sino colocada al revés en el escurreplatos y reluciente tras haber sido lavada con detergente. Mala comunicación, pensó. Y, preguntándose cómo era que la mala comunicación no parecía afectar la comprensión del Daily News o de los programas televisivos de hora punta, puso a hervir agua en la tetera. Estaba vertiendo café instantáneo en una taza cuando una voz susurró a sus espaldas: «¿Señora?», lo que le hizo desparramar polvo marrón por todas partes.
Era María, de pie a su lado, con la cara cetrina ruborizada por la excitación, mientras buscaba algo en los bolsillos del uniforme. Pequeña, robusta, con las puntas rizadas del pelo corto negro casi temblando de impaciencia, sacó un papelito de uno de los bolsillos y lo extendió con una sonrisa tímida:
—¿Conoce usted a O’Dwyer, señora?
—¿Te refieres a Paul? ¿El senador? —dijo Emma aceptando a regañadientes el papel, un recorte de periódico amarillento y borroneado por el tiempo.
—No, Bill. El que fue alcalde de Nueva York.
—¿William O’Dwyer?
—Sí.
Los ojos negros de María brillaron con orgullo.
—Bueno, sé quién es. En fin, era. ¿No está muerto?
—¿… cómo?
—Nada, nada, María —se apresuró a decir Emma, y miró parpadeando lo que parecía ser una antigua fotografía periodística de, claro, William O’Dwyer, con Carmine de Sapio—. Es este mismo —dijo, y como la tetera empezaba a silbar, le devolvió el recorte y se acercó a la cocina.
—Trabajé para la prima de su esposa —dijo María, mirándola tomar la tetera y agregar agua hirviendo a los pocos granos de café que habían caído en la taza.
—¿Te refieres a su exesposa? ¿Sloane Simpson O’Dwyer? —dijo Emma mientras revolvía distraída, deseando que María se fuese de una vez.
—No sé su nombre. El nombre de la prima es Spratt. La señora Lewis T. Spratt. Trabajé una semana para Spratt en Acapulco, tienen una finca preciosa, después vine con ellos a Houston, donde vivían casi todo el tiempo.
—Genial, María. Qué bien. Estupendo.
—Más que bien. Fue una bendición trabajar para gente así.
—Ya lo creo —murmuró Emma inaudiblemente, echando una generosa cucharada de azúcar en el café.
—Me quedé con ellos siete meses en Houston, y el señor Lewis T. se estaba ocupando de mi greencar’ (tenía un alto cargo en el gobierno), y en eso va y se muere, zápate, ahí mismito. La señora Lewis T. decide entonces irse a vivir a Francia, y como no me puede llevar con ella, me manda a trabajar con una amiga, la señora Larrabee, en Wilmington, Delaware. La señora Lewis T. es muy buena y quiere que yo termine con el asunto de la greencar’, pero a mí no me gusta nada que me manden como al ganado, y a la Larrabee esa la odio, porque como persona es terrible, mala y cruel. Así que dejo lo de la greencar’ y me vuelvo a casa de mi madre y de Carlos en Santa Marta, Colombia, donde me quedo hasta hace un mes.
—¿Colombia? Qué curioso. Creí que eras de México como tu tía, María.
Emma cogió el café, lista para escapar.
—¿Por qué curioso? ¿Y por qué los americanos siempre creen que todos los hispanos que hay en este país son de Puerto Rico o México? Cierto, mi tía Constanza trabajó mucho tiempo en México antes de ir a Albuquerque a trabajar para la madre de usted, pero Constanza vino de Colombia como yo.
—La madre de mi esposo —dijo Emma con aspereza, y se dirigió a la puerta.
—Ah, su suegra. Era una gran persona.
—¿Mi suegra…? Bueno, sí. Claro que sí, María.
—No. La señora Lewis T. Spratt. Muy aristocrática. Muy fina. Toda una dama. De los pies a la cabeza. Llevaba una casa hermosa, muy elegante, muy alegre. Daban muchas fiestas y yo cocinaba manjares. Lo que más les gustaba era el cochinillo asado que les preparaba. ¿Usted va a dar una fiesta pronto, señora Sóller?
La señora Sóller se detuvo en la puerta. En efecto, iban a dar una fiesta pronto. Iban a dar una fiesta en dos semanas. Una cena pequeña, para pocas personas —idea de Harold, que había sugerido que ver a antiguos amigos tal vez la alegrara—, pero, pequeña o no, Emma le había pedido a una mujer llamada Cora Matthews que viniera a encargarse de la cocina. Ahora se daba cuenta de que había creado una situación delicada, aun cuando de momento no estaba en condiciones de resolverla.
—Bueno, María, claro que damos fiestas, pero no por ahora —mintió—. Al menos no hasta que recobre las fuerzas… No me encuentro del todo bien.
—Sí, es cierto, señora. Hoy no tiene muy buena pinta. La verdad es que está usted hecha un trapo. Se la veía mejor cuando volvió del hospital. Creo que le vendría bien ir a recostarse.
Apenas necesitada de incentivos, Emma pensó que le vendría más que bien y salió deprisa de la cocina, volcando café a su paso. Tras cerrar la puerta, llevó el café lleno de azúcar al baño y vació la taza en el lavabo; lo que necesitaba su pobre y viejo cuerpo anémico eran más glóbulos rojos, no glucosa. Mareada y sin aliento por culpa de la anemia (así como por una causa más siniestra), salió y fue a sentarse en la cama matrimonial extragrande del lado de Harold, un sitio que, en los últimos doce días, desde su salida del hospital, se había vuelto el lugar para reflexionar. Lo era ahora, mientras ella miraba de manera furibunda el bloque de acrílico colocado entre el teléfono y la lámpara opalina que estaba sobre la cómoda, al lado de la cama.
Inserta en el plástico había una instantánea en color de su suegra, Elsie Sohier, tomada por Harold en el apartamento anterior el último día de Acción de Gracias, justo antes de la mudanza. De nariz y labios delgados y mandíbula prominente, con una boina de terciopelo que ocultaba su pelo gris ralo (que no había tenido tiempo de «arreglarse» antes de irse de Albuquerque, según explicó, para dejarse la boina puesta durante la larga cena de Acción de Gracias), la madre de Harold era un calco del Erasmo de Róterdam pintado por Holbein, un cuadro que en otra época Emma había adorado.
Emma ya no adoraba el cuadro y nunca había adorado a su suegra, una bruja descarada que se había entrometido demasiado en su vida. (María Nonez era el último ejemplo de ello, pues quién sino su suegra había instalado a aquella extraña joven en su cocina y en su vida, mientras Emma estaba en el hospital.) Una vieja bruja excéntrica, que catorce años atrás había dejado estupefacto a todo el mundo al retirar sus ahorros de toda la vida —una suma considerable para una maestra jubilada de Brooklyn— y marcharse a Albuquerque, donde compró una pequeña granja y enseguida le sacó provecho como rancho para turistas. Una vieja arpía que nunca había derrochado afecto por Harold, su único hijo; quien no solo parecía no darse cuenta de la frialdad de la madre sino que se la describía a todo el mundo como una Gran Mujer.
Claro que… Eso era típico de Harold. Harold era propenso a hacer cosas así. Para haber sido uno de los editores más exigentes de Nueva York, de vez en cuando Harold padecía lapsos de carácter muy raros. En los doce días que Emma llevaba en casa, lo había oído varias veces por casualidad hablando por teléfono, diciéndole a alguien que obviamente le había preguntado por ella: «¿Emma? Pues está muy bien. Está estupenda. De hecho, cuando uno piensa en que tuvo un año difícil, la verdad es que está fantástica». Sentada en la habitación de al lado, ella no había sabido si desternillarse de risa o levantarse de un salto para pegar un portazo.
Año difícil. Año difícil. Había tenido un año absolutamente infernal. Un año que había comenzado el pasado octubre, cuando se había enterado de que debían mudarse en un plazo de seis semanas y había debido abandonar el programa de ayuda escolar en Knickerbocker House, buscar un apartamento, organizar la mudanza y amueblar el nuevo piso. Un año en que, tan pronto como eso finalizó y ella se reincorporó al trabajo, le informaron de que su madre sufría un cáncer de páncreas ampliamente metastatizado. Emma se pasó los dos meses que siguieron viéndola morirse poco a poco, y durante los dos meses siguientes debió poner en orden los asuntos de su madre: vender la vieja casa de Connecticut y las antigüedades y los cuadros para saldar unas facturas pasmosas y cubrir el coste de la «enfermedad terminal». Un año en que, acabada esa pesadilla, tuvo un breve respiro, un momento ilusorio de calma, cuando mandó a Benjy al campamento y por fin comenzaron unas necesarias vacaciones con Harold en Vinyard Haven… Donde de pronto pilló una fiebre que nadie supo diagnosticar. Una fiebre que al cabo la obligó a volver a Nueva York, al hospital, donde le dijeron que se trataba de una Fiebre de Origen Desconocido, o lo que dieron en llamar FOD, y donde permaneció ingresada un mes, hasta que la fiebre desapareció tan repentina y misteriosamente como había llegado, dejándola débil y anémica y con cinco kilos menos, una versión esquelética de su estampa vital anterior. «Te llevará al menos un mes volver a tu antiguo estado», le advirtió su médico, Martin Tepp, cuando le dieron el alta en el hospital. «Mucho dependerá de ti. Quiero decir, si haces las cosas bien y eres paciente y tomas las pastillas de hierro y guardas reposo, a lo mejor en solo tres semanas estás recuperada. Por el contrario, puede que te lleve hasta cinco o seis semanas si te impacientas e intentas saltarte etapas, si te excedes.»
Aquella soleada mañana de octubre, lo último que Emma quería era excederse. Por difícil que fuese. Y no cabía duda de que iba a serlo. De entrada, iba a ser dificilísimo quedarse en casa sin hacer nada, sintiéndose una inútil, un blanco fácil para cosas como las llamadas de Minda Wolfe o los extraños mareos y ataques de ansiedad que se apoderaban de ella (llevaba toda la mañana luchando contra uno de ellos), allí encerrada, para colmo, con una absoluta desconocida. Y aunque en ese sentido, gracias a su suegra, había pocas posibilidades de excederse en casa, lo cierto es que no sabía cómo sobrellevar dos o tres semanas más allí sentada, convaleciendo, recluida en compañía de aquella extraña muchacha. Aquella… criada.
Odiaba tener sirvientas. Criadas. Amas de llaves. Comoquiera que se llamaran, le incomodaba ver gente a su alrededor, atendiéndola, sirviéndola, y nunca en su vida ella y Harold habían empleado a una persona o criada a tiempo completo. Si bien los planes domésticos nunca habían sido su fuerte, durante catorce años se las había arreglado para llevar una casa a su manera, informal y despreocupada, con la ayuda esporádica de empleadas a tiempo parcial; y el resultado había sido un estilo de vida que les gustaba, les venía bien a todos ellos. Al comienzo de su hospitalización, aun estando enferma, se las había apañado para llevar la casa desde la cama de hospital con las mismas normas de siempre. Pero en la segunda semana de repente todo se había venido abajo: Milly Brundage, la antigua niñera de sesenta años, se había roto la cadera (en su propio apartamento, gracias a Dios), y el pobre Harold, que hasta entonces había hecho frente a la situación con heroísmo, había apretado el botón de alarma y llamado a su madre en Albuquerque. Saliendo en su ayuda, Elsie se había subido al primer avión disponible hacia Nueva York y se había hecho cargo de la casa y había contactado con todas las agencias de empleo de la ciudad. Pero conforme pasaban los días y ninguna de las agencias le devolvía las llamadas, Elsie había hecho un descubrimiento interesante durante una de sus conversaciones de larga distancia diarias con Constanza Vallejo, la excelente gerente de su hotel: al parecer, Constanza tenía una sobrina llamada María Nonez, que se disponía a aceptar un empleo en Santa Fe por seis semanas, pero a quien quizá se podía convencer de rechazarlo… con una oferta que valiera la pena. Prestando ayuda una vez más, Elsie no solo se aseguró de hacer dicha oferta, garantizándole un empleo de siete semanas a razón de ciento treinta dólares por semana, sino que además, después de quedarse lo suficiente para (según dijo) «adiestrar» a María Nonez, pagó el sueldo correspondiente a las siete semanas de su bolsillo. Por adelantado. En metálico.
Un gesto sorprendentemente generoso, teniendo en cuenta su procedencia. Un indudable exabrupto de munificencia materna o, como resultó ser, munificencia de abuela, pues de inmediato Elsie anuló toda sorpresa explicando que lo hacía por el bien de su «querido nieto», a quien, según dijo, dejaban solo demasiado tiempo.
Y aquella fue solo una de las tantas cosas que dijo. El día que se marchó a Albuquerque, sin haber visitado nunca a Emma en el hospital («Los médicos no tienen idea de qué te pasa, querida Emma, y la verdad es que tengo demasiadas inversiones en juego como para arriesgarme a pescármelo y enfermar yo también», le había explicado por teléfono), Elsie le mandó una carta manuscrita por intermedio de Harold. Al leerla, Emma pensó que deliraba de fiebre.
Empezaba diciendo que Elsie estaba «enferma de preocupación» por su querido nieto, que le parecía más callado y «apático» y «reservado» de lo normal para un chico de su edad, y luego, sin guardarse nada, indicaba que el chico estaba reaccionando a la atmósfera de «desorden y confusión» que reinaba en su casa:
«En épocas violentas y caóticas como la actual, nuestra única posibilidad de sobrevivir consiste en crearnos islas de cordura y orden, en convertir nuestros hogares en refugios. Más aún, creo que en lo relativo a los niños, una atmósfera de orden y razón y bienestar dentro del hogar es mejor que cualquier otra cosa para evitar los males a los que hoy en día es propensa la carne joven: la rebeldía contra la autoridad, la rebeldía contra las costumbres sexuales, el consumo de drogas.
»Ahora bien, espero que no pienses que te estoy criticando, querida Emma, pero cuando intenté ocuparme del ménage en tu ausencia tuve que indagar, como es natural, en los gastos del hogar y en sus disposiciones, y me he quedado estupefacta. Teniendo en cuenta que tus gastos de lavandería ascienden en promedio a dieciocho dólares por semana y que la mujer de la limpieza cuesta cincuenta dólares por semana (y siendo la Situación lo que es hoy en día, no creo que puedas siquiera reemplazarla), además de las tarifas de la “canguro”, que por lo que Harold me ha dicho a veces llegan a treinta o cuarenta dólares por semana durante tu Álgida Temporada Social, no estás aprovechando bien tu dinero. De hecho, lo estás tirando por la ventana. Pero lo peor de todo esto es que, después de semejantes gastos, sigues teniendo muchos huecos, aspectos que no reciben atención y que se descuidan, en especial mi querido nieto, que siempre se queda solo y tiene que arreglárselas por su cuenta. Me parte el alma. Por supuesto, el derroche y la desorganización terribles de tus asuntos son un motivo de aflicción, pero lo que más me preocupa es mi querido Benjamin.
»Tener en casa a alguien como María Nonez podría resolver todos tus problemas. Creo que sería muy positivo para el pequeño Benjamin encontrar al volver del colegio a una persona cálida y alegre como María Nonez. Me refiero al futuro en que, con ayuda de Dios, te encuentres por completo sana, reincorporada al trabajo y fuera de casa gran parte del tiempo, así como al presente, cuando la enfermedad priva a Benjamin de tu compañía. María Nonez me ha dicho que adora a los niños, y no me cuesta nada creerle. En el breve tiempo que me ha llevado adiestrarla, me ha parecido una joven fuera de lo común. Es modesta, agradable, inteligente, honesta, sobria, pulcra en su persona y con la casa, trabajadora, experimentada y se enorgullece por la calidad de su trabajo. Hoy en día, encontrar todas estas virtudes en una persona dedicada al Servicio Doméstico es casi un milagro, pues quienes responden a esa vocación son una especie en extinción. María Nonez es una oportunidad de oro sin parangón. Aunque tiene la residencia permanente, su tía me ha informado de que le hace ilusión convertirse en ciudadana de nuestro maravilloso país. Creo que sería bueno conservar a María después de las siete semanas previstas, aunque fuera por el bien de Benjamin. Si el dinero es un problema, nada me daría más gusto que compartir los gastos de su sueldo. Cuando está en juego el bienestar de mi querido nieto, no deben ahorrarse gastos.
»Bueno, se acerca la hora de mi vuelo, pero por último quisiera ofrecerte algunos consejos. Si bien María Nonez ha trabajado para dos familias norteamericanas, no está familiarizada con las costumbres y el ritmo de una inmensa metrópoli como la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, te recomiendo ser amable y paciente con ella, y ayudar a educarla en los hábitos neoyorquinos. No la trates con condescendencia, pero tampoco la consientas. Tienes que lograr un equilibrio entre ambas cosas. Como su tía, es una persona muy orgullosa y hay que tratarla de igual a igual; en pocas palabras, como a un ser humano. Digo todo esto porque sé que tu experiencia en el trato con el Personal Doméstico es bastante limitada, querida Emma. Y sin duda no necesito recordarte que su tía, Constanza Vallejo, es indispensable para mí.
»Con todos los afectuosos deseos de una pronta recuperación,
Elsie.»
Cuando Emma terminó de leer la carta, se la dio sin decir palabra a Harold, que se había quedado todo el rato de pie junto a su alta cama de hospital. Harold la leyó con el ceño fruncido y se la metió en el bolsillo.
—Bueno, Em, creo que hace unas cuantas observaciones buenas. Lo cierto es que yo nunca habría pensado que la gestión de la casa era tan descuidada o costosa, y no anda lejos de la verdad en cuanto a Benjy. Pasa un montón de tiempo solo, y últimamente está muy callado. Puede que Elsie exagere un poco (no creo que sea un niño apático o reservado), pero se lo ve un poco deprimido. Y a lo mejor tener a alguien competente en casa y ver que las cosas se manejan de manera más eficiente le daría una sensación de estabilidad que lo ayudaría a alegrarse.
Emma no dijo nada, y Harold se marchó enseguida; pero le pareció que su fiebre subía dos grados y seguía así toda la tarde.
Ahora, semanas después, ya sin fiebre y fuera del hospital, pero aún demasiado débil como para ocuparse de la casa ella sola, Emma tuvo que aceptarlo: le gustara o no, María Nonez era (para seguir con la metáfora equina de Elsie y su «adiestramiento») un caballo regalado al que no podía permitirse mirarle los dientes.
Y sin duda no le gustaba. Aunque admitía que las críticas de Elsie no carecían de fundamento —era una ama de casa y una administradora fatal—, en el fondo era una persona muy hogareña que siempre había valorado el tiempo que pasaba en casa con su familia. Sola. En privado. Y lo cierto era que sus melindres y la culpa de tener una criada a tiempo completo no le afectaban ni la mitad que la falta de privacidad. Nunca hasta ese momento, cuando ya no disponía de ellos, se había dado cuenta de cuánto apreciaba y necesitaba sus pocos momentos de soledad, las ocasiones en que volvía temprano del trabajo y se sentaba a tomar un té y leer el periódico que apenas había hojeado durante el desayuno, o se quedaba soñando despierta, apreciando, sin ser consciente de ello, cosas como las figuras que formaba la luz del sol en el suelo, o el tictac que hacía el reloj en el silencio. Tampoco se había dado cuenta de lo esencial que era poder hablar libremente, sin reservas, en su propio hogar, o ir de una habitación a otra sin que hacerlo constituyera un acontecimiento o precipitara una crisis; ir a la cocina, pongamos, para picotear algo, sin que nadie apareciera de la nada para ofrecerle una ayuda que no necesitaba, o, peor, sin que nadie se levantara culposamente de un salto en cuanto aparecía y montara un gran número con mala cara para demostrar lo ocupada que estaba… como si sospechara que ella había ido allí para espiarla o controlarla.
Esto último había ocurrido constantemente en los últimos días. Y Mala Cara era lo esencial. Porque, como debería haber sospechado, el informe de Elsie sobre el carácter de María Nonez había sido sumamente engañoso. «Agradable» y «modesta» y «cálida» y «alegre» y «fuera de lo común»: bien por Elsie. No cabía ninguna duda de que María Nonez era alguien «fuera de lo común». Emma nunca había conocido a nadie tan irritable y temperamental y dado a los cambios abruptos de humor, nadie que, en una fracción de segundo (y sin provocaciones), pudiera pasar de una especie de pasividad letárgica y melancólica a un arrebato apenas disimulado de furia.
Así era la «compañía» que debía alegrar las horas de soledad de su hijo. Y su propia compañía durante las dos o tres semanas que le quedaban de confinamiento en casa. Pero no había nada que hacer. Tendría que llevarlo lo mejor posible hasta recobrar las fuerzas, y entretanto salir de casa para tomar un respiro siempre que pudiera. Su médico le había recomendado dar paseos cortos por el barrio, y aunque hasta entonces había tenido problemas para hacerlo, había llegado el momento de intentarlo una vez más. Sobre todo ahora que los mareos y la falta de aliento habían pasado.
Resuelta, se levantó de la cama y fue a darse un baño, y en eso oyó unos golpecitos en la puerta por encima del chorro de agua. Secándose la cara con una toalla, le abrió la puerta a María, que le anunció furiosa que la llamaban por teléfono y se marchó antes de que pudiera pedirle que le dijera a quien fuese que estaba ocupada. Haciendo de tripas corazón, Emma se puso al teléfono; sabía quién era «quien fuese».
—Hola, Em. Soy yo.
—Minda, querida, lo siento, pero ahora no puedo hablar porque…
—Yo tampoco puedo hablar —exclamó Minda—. Solo te llamaba para ver si te apetece quedar esta tarde en el parque. El día está espléndido, y te hará bien un poco de aire fresco. Estaré en la zona de juegos a partir de las dos y media, y me encantaría tener un poco de compañía.
Mientras dudaba, Emma se quedó de pie con la toalla en la mano. Acababa de pensar que debía salir más. También se había dicho la noche anterior que en adelante evitaría a Minda. Pero… Los juegos. Llevaba años sin pisar una zona de juegos. Nunca había sido una de sus zonas preferidas, pero la idea misma de salir del apartamento, alejarse de María, mezclarse con otra gente, quedarse sentada en un banco tomando el sol, mirando los árboles mientras se teñían de dorado y oyendo el sonido de los niños que jugaban (en vez de a María) la atraía poderosamente.
—¿Qué juegos? —preguntó por fin.
—Los que están cerca del colegio de Benjy.
—No estoy segura de saber a cuáles te refieres.
—Bueno, sabes dónde está el colegio de Benjy, ¿no?
—Sí, claro.
—Bueno, entras al parque por la entrada que se encuentra una calle más arriba y sigues derecho. No tiene pérdida.
—Ya me acuerdo. Pero hay que caminar mucho.
—En absoluto. Y puedes coger un taxi hasta la entrada. Además… ¿No te recomendó el médico que caminaras?
En efecto. Pero Minda ya la estaba poniendo furiosa, y solo por teléfono. Y sin embargo… La tarde, el largo día que se extendía vacío por delante. Ni siquiera podía contar con Benjy para romper la monotonía y la soledad: en el desayuno, cuando había intentado convencerlo para recogerlo en el colegio y llevarlo a comprar la ropa de otoño que no habían podido conseguir el viernes anterior, él le había dicho que ese día no podía porque tenía entrenamiento de fútbol.
—¿A qué hora dijiste que irías al parque?
—A las dos y media, cuando las mellizas se levanten de la siesta. —Minda se rio contenta, satisfecha de su victoria—. Nos vemos ahí. Ni se te ocurra faltar.
Sinopsis de Caída libre:
Emma podría considerarse una mujer afortunada. Casada con un prestigioso editor literario y madre de un adolescente, su vida se mece en la seguridad económica y la estabilidad familiar en un lujoso barrio de Nueva York.
Hasta que todo lo que conformaba su apacible horizonte se viene abajo.
Su tiránica madre muere después de una dolorosa enfermedad y ella misma sufre una dolencia de origen desconocido. Su delicada salud le obliga a contratar una asistenta latina que irrumpe en las vidas de todos como un huracán. Además, en medio del naufragio de lo que había sido una existencia privilegiada, Emma presencia la caída de un hombre desde un rascacielos, lo que es para ella la premonición de un mundo, el suyo, que se derrumba.
A partir de ahí, Emma comienza un repaso de su propia vida, jalonada de renuncias y sutiles humillaciones que han ido marcando su biografía. La sumisión femenina entendida como el código de conducta de la alta sociedad, la represión sistematizada de las mujeres, la resignación como alineación… Y la valentía para romper con todo, recuperar su identidad y arrancarse el miedo.