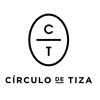Extracto del medio de comunicación
«LA ESTUPIDEZ ES UNO DE LOS BIENES MÁS EXTENDIDOS, PERO EL TALENTO ES MUY ESCASO»
Dice Albert Camus en ‘El mito de Sísifo’ que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. «Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía». El periodista Pedro G. Cuartango (Miranda de Ebro, 1955) no cree que la vida tenga una finalidad, pero asegura que continuará peleando por la justicia y la dignidad desde las páginas donde lleva décadas viviendo, ya sea en una columna del ABC o en su reciente libro ‘Elogio de la quietud’ (Círculo de Tiza), una obra para los tiempos perdidos.
¿Qué has querido ser en la vida?
Periodista. Desde que era muy joven, siempre he querido serlo. Esperaba con impaciencia a que llegara mi padre a casa con los periódicos –locales y nacionales– para quitárselos de las manos y ponerme a verlos.
¿Por qué no aspiras a esa entelequia que llamamos felicidad, como aseguras en tu libro?
La felicidad es un término polisémico que puede significar muchas cosas. Todos queremos ser felices, pero la felicidad no está a nuestro alcance. Somos –como dice Heidegger– contingentes y precarios, seres arrojados al mundo. En nuestra vida hay momentos de felicidad, pero también de desgracia, de pérdida de seres queridos, adversidades familiares y profesionales… Tenemos que encajar las cosas que suceden y no nos gustan. Cuestiono esa idea de felicidad romántica, creo que es irreal.
¿Te declaras pesimista?
Sí, por carácter. Hay optimistas pasivos que no hacen nada por cambiar la realidad, pero yo soy un pesimista activo, porque lucho por transformar la realidad, por hacer que el mundo sea un lugar mejor. Nunca he tenido una actitud pasiva ante la vida, pero es cierto que tiendo a pensar en lo peor, poniéndome a veces expectativas muy negativas sobre el futuro. Supongo que es una forma de adoptar una coraza psicológica.
Crees que todo conocimiento es fruto del sufrimiento, ¿pero por qué saber nos hace más desgraciados?
Porque lo llevamos en nuestros genes: somos curiosos por nuestra naturaleza, está en nuestro código genético. La curiosidad es la fuente del conocimiento y el progreso de la humanidad, en cierta forma, se basa en la curiosidad como necesidad del saber. Es cierto que saber a veces nos hace desgraciados y conscientes de nuestra fragilidad, pero eso no lo podemos evitar; es una permanente contradicción entre el afán de interpretar la realidad y el pesimismo, la sensación de fragilidad que acompaña a veces al conocimiento.
«La idea de felicidad romántica es irreal»
¿Hay que tener talento para ser pesimista?
No, es una cuestión de carácter. Hay personas pesimistas y optimistas que pueden ser muy inteligentes o muy poco inteligentes, pero eso no tiene nada que ver. La inteligencia obedece a otros factores.
¿Y cómo se diferencia el talento de la estupidez?
Dicen que la estupidez, que está muy generalizada, es uno de los bienes más extendidos por el mundo. En cambio, el talento es muy escaso. Yo creo que es una cuestión de intuición. Cuando uno descubre el talento se queda muy sorprendido porque lo que vive en su entorno es la estupidez (en sentido filosófico), el culto a determinados valores materiales y superficiales, a la sociedad del espectáculo… A todo eso me refiero cuando hablo de la estupidez.
Descartes se preguntaba si era más importante ser feliz que conocer la verdad. ¿Con qué te quedas?
Yo creo que, en última instancia, con conocer la verdad. Cuando tenía 16 ó 17 años, estudiaba en los Jesuitas de Burgos y leía las Meditaciones metafísicas de René Descartes. Ahí están todas las grandes preguntas sobre la naturaleza de Dios y del conocimiento humano, la separación entre la ciencia y la razón… Me fascinó y me produjo la necesidad de leer otros libros de filosofía. Así empezó mi gusto por ella. Luego leí a otros autores como Gottfried Leibniz, David Hume y, sobre todo, a Baruch Spinoza.
David Gistau le dijo a uno de sus hijos, siendo del Atleti, que la vida era suficientemente dura como para sufrir más por lo que le hizo aficionado del Madrid, que era la felicidad.
Era muy madridista. Es cierto que el Madrid es la felicidad, porque es un equipo que ha ganado trece Copas de Europa y ha sido, durante décadas, el mejor del mundo. Por lo tanto, ser madridista está unido a la sensación de triunfo, a la felicidad. En cambio, el Atlético de Madrid es un equipo más ligado a la adversidad, al fracaso… Es, digamos, más cercano a la vida de las personas. Son dos equipos con una filosofía muy distinta.

Eres madridista y te apasionaba Alfredo Di Stéfano.
Cuando tenía 5 ó 6 años lo vi jugar con el Madrid y ya era un mito entonces. Después he visto a otros grandes jugadores, como Messi, pero yo siento fascinación por aquella época de mi infancia, por Di Stéfano y por el Real Madrid de las seis Copas de Europa.
¿De qué jugabas?
He jugado en el centro del campo y en la defensa, pero nunca en la delantera. No sé si eso significa algo… Albert Camus decía que el fútbol es una escuela de la vida. Y es verdad. Yo he aprendido muchísimo del fútbol: a respetar al contrario, la cultura del esfuerzo, la disciplina… El fútbol transmite muchos valores a quienes lo hemos jugado, por eso mismo siento bastante rechazo al fútbol de hoy, que se ha convertido en un negocio.
¿Por qué prefieres hablar del pasado y no tanto del presente?
Es difícil responder a esa pregunta. Yo siento fascinación por mi niñez en Miranda de Ebro, porque nuestra verdadera paz es la infancia. Yo fui un niño feliz en Miranda, un niño criado en la naturaleza, en el campo, que iba a bañarse al río con sus amigos o salía a pescar ranas o peces. En un entorno casi idílico, tuve una infancia muy feliz.
«El progreso de la humanidad se basa en la curiosidad como necesidad del saber»
Sin embargo, de muy joven ya buscabas escapar o huir. Cuentas que a los 14 años te perdías con la bicicleta todas las tardes de verano alrededor de Burgos, que viajabas en tren, que te obsesionaban las islas…
Soy una persona solitaria, tengo tendencia al ensimismamiento. Es verdad que cuando era adolescente cogía la bici y me iba a pasar las tardes por los alrededores de la Cartuja de Burgos. Siempre me ha gustado estar solo, tener momentos de reflexión, ver la naturaleza o tumbarme a leer bajo un árbol en verano. Hay, en mi personalidad, un aspecto solitario que no puedo negar.
En El día de los Reyes Magos dices que, vivir, solo viven los niños y los viejos. ¿Cuándo sabe uno que está empezando a vivir?
No se sabe. Los momentos de la infancia y la adolescencia, cuando no tienes noción del tiempo, son los más felices de la vida, pero solo te das cuenta de ello retrospectivamente, a medida que te vas alejando de esa época. También es verdad que la memoria es muy tramposa, que siempre está en un proceso de reelaboración de los recuerdos. Cuando tienes más de 60 años como yo, probablemente tus recuerdos ya no tengan nada que ver con lo que sucedió hace 50. La nostalgia, la memoria, los recuerdos… son una forma de vivir, de mantener nuestra identidad.
Háblame de París.
Era una fiesta. Yo me fui a París con 19 años, cuando todavía vivía Franco y España era una dictadura. No había libertad, no había prensa libre, no se podían ver determinadas películas, te llamaban la atención si le dabas un beso a una chica en la calle… Y no estoy exagerando, porque eso me pasó a mí. En cambio, París era el reino de la libertad. Yo estudiaba en la Universidad de Vincennes y allí podía hablar con grandes intelectuales como Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Nicos Poulantzas… Podía ir al barrio latino o a los cineclubs a ver películas de François Truffaut, Jean-Luc Godard o Claude Chabrol. Podía leer Le Monde y otros periódicos. Podía respirar un rayo de libertad que no existía en España. Y luego estaba la fascinación por la gran ciudad, por la gran urbe que era París. Vivía –creo– en el número 123 de la rue de Vaugirard, frente a los Jardines de Luxemburgo. Y a cien metros, al final de la calle Bonaparte, vivían Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Les vi un par de noches paseando por allí.
Dices que envidias a Nicolas Grimaldi, filósofo francés y catedrático de Historia de Filosofía Moderna en la Sorbona que lo dejó todo para irse a vivir –con sus libros– al faro de la bahía de San Juan de Luz.
Sí. Tengo una especie de secreta envidia por él. Optó a una plaza de farero y se fue a vivir solo para dedicarse a escribir desde allí. A mí esa vida me fascina, porque siempre he tenido el mismo sueño. No de irme a un faro, pero sí a una casa en el campo con una gran biblioteca para dedicarme a leer.
Eso choca con tu fascinación por la gran urbe.
También, pero no es incompatible. A mí me fascinó París por lo que era en los años setenta, una ciudad abierta con una gran belleza intelectual. Era fascinante pasear por Montmartre o por el barrio latino. Claro, el contraste con el Madrid de entonces era enorme. No es tanto que me gustara vivir en una gran ciudad, sino respirar aquel ambiente de libertad.
«La nostalgia y la memoria son una forma de vivir y mantener nuestra identidad»
¿Cómo recuerdas Lucerna?
Estuve trabajando varios veranos allí en una fábrica textil. Fue una etapa muy buena. Vivíamos en muchos sitios, pero recuerdo uno muy bonito, una especie de monasterio. Paseábamos por su lago –era fascinante– o hacíamos excursiones por Los Alpes. Se generó una vida muy tranquila, muy bucólica, en una ciudad estéticamente muy bonita.
Has escrito que has experimentado una vaga incomodidad al relacionarte con la gente. ¿Es para que no te hagan daño?
No, porque yo tengo mucha empatía y porque, paradójicamente, también tengo relación con la gente. Pero, a veces, tengo una tendencia a la soledad, al ensimismamiento, y necesito aislarme. Me canso de la vida social y me entran ganas de evadirme de Madrid e irme a un monasterio en Burgos a leer y a pasear. También es verdad que tengo momentos en los que no me siento a gusto en el mundo con la gente y que me gustaría vivir con más distancia y más soledad.
¿Por qué en los pueblos se muere mejor, como cuentas en Entierro en Terzaga?
Había muerto la madre de mi cuñado Jesús con 94 años. Llevaba una vida sana, vivió en el pueblo en el que había nacido (Terzaga, Guadalajara), nunca había enfermado. Tuvo una vida feliz. La vida de los pueblos es una vida más equilibrada, y es verdad que uno no tiene esa sensación de soledad casi nunca, pero también es cierto que en los pueblos existe mucha menos libertad que en las ciudades. Quizá la tenga mitificada por mi infancia…
¿Tiene precio vivir en un pueblo?
Claro. No puedes acceder a cosas que tienes en una ciudad, tampoco tienes libertad, como te digo, porque cualquier cosa que tú hagas, al día siguiente será pública y notoria… Tengo una visión muy idealizada de los pueblos. También estamos viendo el fenómeno de la España vaciada por el éxodo masivo a las ciudades que empezó en los años sesenta; la gente no podía sobrevivir ni tenía medios para ganarse la vida, ni médicos o comunicaciones fáciles.
¿Por qué sobrevivimos?
Porque lo llevamos en nuestros genes. El instinto más fuerte es el de la supervivencia. Una persona sana quiere vivir para lograr determinados objetivos. Además, querer vivir es natural. Lo antinatural sería querer morir.
¿Y amar es vivir?
Sí. En cierta forma, no se puede vivir sin amor. Es un motor esencial, y una vida sin amor es una vida absolutamente pobre.

¿El amor es para siempre?
Hay amores que son para siempre, como el amor a tus hijos o a los amigos. Amores que son «eternos» –aunque la vida humana es limitada– y amores que son muy estables. Pero el amor entre un hombre y una mujer puede ser pasajero también.
Al final, ¿lo único eterno es el tiempo?
Yo digo que estamos perdidos en la playa infinita del tiempo, que el hombre es un breve destello en la historia del universo. El tiempo es eterno. El universo existe hace trece mil quinientos millones de años y nosotros ocupamos un remoto lugar en él; nuestra vida es un puro destello de ese universo. Tenemos que ser conscientes de la posición que ocupamos, de la pequeñez de la vida, de que somos algo muy pequeño, un grano de arena en el devenir del universo.
Somos muy pequeños, pero la pérdida nos hace grandes.
Sí. Nuestra individualidad es dolorosa. Decía Unamuno en El sentimiento trágico de la vida que sentía más un dolor de muelas que la existencia de Dios. Y es cierto. A nosotros nos importa lo que le pasa a nuestra familia, lo que nos pasa en el trabajo, la muerte de un amigo… Sin embargo, a lo mejor vemos con indiferencia o pasividad la tragedia de África o la de otros países donde mueren de hambre cientos de miles de personas. Al final tenemos una percepción limitada de nuestra realidad que se ajusta mucho a lo que nos sucede a nosotros.
¿En qué momento fuiste consciente de que la vida estaba llena de pérdidas?
Vas haciéndote consciente cuando cumples años. Cuando eres adolescente, parece que eres inmortal. Me ha pasado a mí y a todo el mundo. A medida que envejeces, tienes hijos, sufres adversidades o mueren tus padres, te das cuenta de que en la vida hay un componente, que es el dolor de la pérdida, y eso lo tenemos que aceptar, porque es ineludible. Estamos condenados a sufrir la adversidad. Eso forma parte de la vida humana tanto como la felicidad.
¿Cómo era tu padre?
La persona más influyente en mí. No tuvimos una relación fácil, porque teníamos ideas políticas distintas, pero le admiraba y le respetaba. Era una persona de extraordinaria honestidad, personal e intelectual, muy coherente con lo que pensaba y muy generoso con los demás. Le he tenido siempre como la mayor referencia en mi vida, pero lamento que las diferencias políticas –cuando era joven– nos apartaran.
«Una vida sin amor es una vida absolutamente pobre»
Dices que te parece más digno morir en una barca peleando contra el mar que aguantar una solitaria vejez en un asilo. ¿Por qué o por quién pelearías?
Por mis seres queridos, por la supervivencia, a lo mejor por mi patria… Creo que hay que morir luchando. Siempre lo he tenido claro: prefiero morir luchando que de rodillas. Nunca aceptaría que alguien me impidiera ser libre. No me gustan las dictaduras, y por eso creo que hay que luchar contra las cosas que no nos gustan.
¿De qué sirve morirse, a parte de igualarnos?
No se puede plantear en términos de utilidad, porque la muerte es igual que la vida. La única certeza que tenemos al nacer es que vamos a morir. La muerte forma parte de los principios de la termodinámica: nacemos, crecemos y morimos, y tenemos que aceptarlo. Puede ser angustioso pensar en que todos tenemos un fin relativamente cercano, pero es que el hecho de vivir implica que vamos a morir. Por lo tanto, lo primero que tenemos que aceptar en nuestra vida es que vamos a morir, y eso plantea muchas preguntas. Ya decía Albert Camus al comienzo de El mito de Sísifo que «el sentido de la vida es la pregunta más apremiante». Todo lo demás es secundario.