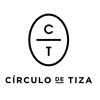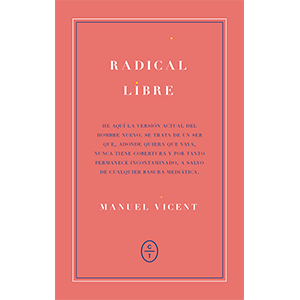Tomar el sol
Lo mejor que se me da en esta vida es tomar el sol. Me preocupa que un día se apague y no podamos luego secar la ropa. Somos dos gatos en casa pero el bombo de la colada siempre está lleno. Para que el sol siga saliendo otra vez mañana le hago mis libaciones, con buen vino del terreno, pero sin mezclarlo con agua como hacían los griegos, y desarrollo mis hecatombes de solomillos de ternera en la parrilla del jardín. El olor seguro que le llega. Hay que sacrificarse. Llevo ahora un tiempo sin tomar el sol, me salió una mancha negra en la sien izquierda, justo donde se coloca la punta de una pistola, y saltaron todas las alarmas. Pero como Feng Shui sabe bastante de eso, a saber por qué, me tranquilizó. Además es psicóloga y me ahorro 100 euros al mes de media gracias al amor. Ahí anduve fino. Uno nunca puede estar tranquilo. Basta que dos o tres células confabulen y se hagan anárquicas para que, una vez juntas, formen una mancha y te den la tarde.
«Los que fuimos criados en un hogar con la dura moral de una autoridad implacable, la bicicleta te liberaba del peso angustioso de su vigilancia y bastaba con dejar atrás la puerta de casa para que el corazón comenzara a saltar libremente bajo la camisa si llevabas sentada en la barra a aquella niña cuyo olor de su piel se unía al de la hierba segada, al del agua dormida de las acequias, al del rastrojo abrasado por el sol, a cualquier aroma que te ofreciera la naturaleza mientras cruzabas el campo camino del mar», escribe Manuel Vicent en Radical libre.
Algunas mañanas cojo mi bicicleta descuajeringada y bordeo el mar. El azar me puso en esta sauna sureña de veinte grados de media durante todo el año y eso hay que aprovecharlo. Este calorcito de enero que te calienta los huesos y te adormece en cualquier esquina, te quita de la cabeza la idea del suicidio, en cualquiera de sus modalidades señaladas por Durhkeim. Echas un libro a la mochila, un puñadito de nueces y alguna fruta para las caídas repentinas de glucosa y no habrá entonces mejor día. Vas pedaleando y saludas a los extranjeros que quedan. Ves los barcos volviendo al puerto. Las crías de gaviotas aprendiendo a volar. El cielo arañado por los aviones. Parece una buena manera de abdicar y ser rey de uno mismo, que decía el poeta. De practicar la levedad.
«Anteayer, cuando estaba sumido en estas reflexiones, abrí los ojos y de repente me di cuenta de que estaba anocheciendo. El sol se había ocultado tras el horizonte de los tejados, pero el cielo estaba intensamente rojo, como si hubiera un gran incendio en la lejanía. La fuerza del espectáculo me dejó anonadado», asegura Pedro Cuartango en Elogio de la quietud.
Puedes adquirir Radical libre y Elogio de la quietud en el siguiente enlace: